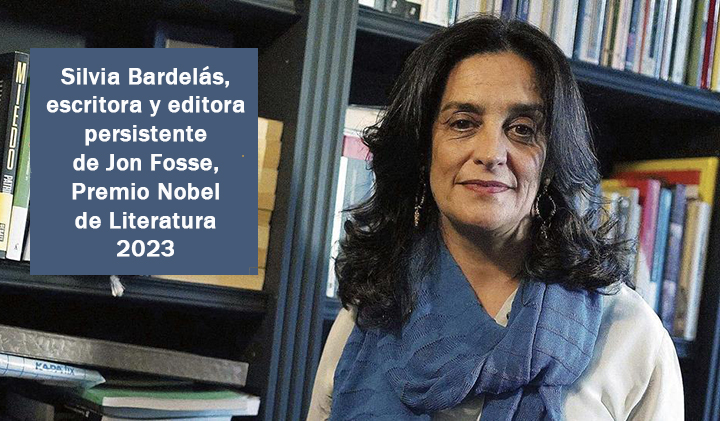MARIO SZICHMAN
El novelista, dramaturgo, y compositor estadounidense Ira Levin descubrió que el mayor suspenso debe preceder la aparición del pánico. Un día, mientras asistía a una conferencia descubrió que un feto podía convertirse en algo siniestro si el lector percibía un desarrollo maligno, diferente al esperado.
 Conversé con Ira Levin, el autor de El bebé de Rosemary, en junio de 1991, antes de escribir para la agencia The Associated Press una reseña de Sliver, su penúltimo proyecto. (Su novela final fue Son of Rosemary, El hijo de Rosemary, publicada en 1997).
Conversé con Ira Levin, el autor de El bebé de Rosemary, en junio de 1991, antes de escribir para la agencia The Associated Press una reseña de Sliver, su penúltimo proyecto. (Su novela final fue Son of Rosemary, El hijo de Rosemary, publicada en 1997).
Levin era un lady’s man, muy apuesto, con gran ironía. En el mundo de habla inglesa podría haber sido calificado de self–deprecating, alguien que se burla de sí mismo. Leí Rosemary´s Baby previo a la entrevista, aunque tras haber visto la versión cinematográfica dirigida por Roman Polanski, creí innecesaria la inmersión en el texto. (Sí, era absolutamente necesaria).
El novelista, dramaturgo, y compositor, vivía en el penthouse de un edificio de Park Avenue, cerca de la calle 60, en la zona de Carnegie Hill. Era un espléndido apartamento, con escasos muebles de muy buen gusto.
El diseño permitía avizorar Manhattan desde los cuatro puntos cardinales. En los ventanales que apuntaban en dirección norte, el escritor había emplazado un gran telescopio, “Para espiar a los vecinos”, me explicó.
¿Había observado algo capaz de llamar la atención? “Sí, a varios vecinos que me espiaban con sus respectivos telescopios”, me respondió.
Así surgió Sliver, un technothriller cuyo protagonista real es un edificio dotado de todos los sistemas de vigilancia imaginables. “Es obvio que nos hemos convertido en una civilización de espías”, me dijo Levin. Y aunque su idea de trocar un edificio en protagonista tenía sus inconvenientes, también ofrecía recompensas. “El resultado”, señaló, “fue un rascacielos con ojos y oídos en cada habitación, inclusive en las más privadas, controlado por un asesino para quien espiar a otras personas es la cosa verdadera, una especie de telenovela contemplada todas las noches por Dios”.
 COMIENZOS
COMIENZOS
Ira Marvin Levin (1929 –2007) comenzó muy temprano sus faenas como narrador y dramaturgo. Y cada una de sus producciones fue un bestseller, o un éxito de taquilla, quizás con la excepción de This Perfect Day.
En realidad, la novela que persiste en mi admiración es A Kiss Before Dying. Levin la publicó cuando tenía 24 años (1953).
“Cuando escribí A Kiss Before Dying” me dijo, “todavía vivía en el apartamento de mis padres. Ellos me dieron un ultimátum: si no me ponía a trabajar, debería abandonar el apartamento”. Como solía ocurrir con Levin, había una gran dosis de fantasía en sus recuerdos.
Para esa época, había sido reclutado por el servicio de transmisiones del ejército. En sus ratos libres, escribía guiones para la radio y la televisión. También produjo su primera obra de teatro, No Time for Sergeants, adaptación de una novela de Mac Hyman que fue llevada primero a la televisión, y luego al cine.
A Kiss Before Dying no es la obra de un principiante, sino un clásico de la narrativa noir. La historia de Bud Corliss, un amable homicida que pretende ascender en la escala social asesinando a dos hermanas de una familia de alcurnia, impulsó el género en una dirección distinta. El asesino había dejado de acechar afuera. Era, o pretendía ser, “uno de los nuestros”.
El thriller obtuvo en 1954 el Premio Edgar Allan Poe a la Mejor Primera Novela. Fue llevado dos veces al cine, en 1956 y en 1991. Pero las versiones cinematográficas no lograron reflejar el acertijo mayor de la novela. En la primera parte, podemos identificar perfectamente al asesino. Corliss se libra de la primera de las hermanas, Dorothy, arrojándola desde el mirador de un rascacielos, luego que ésta queda embarazada. Pero en la segunda parte, Levin introdujo un peculiar tipo de narración que escamoteó la presencia del homicida. Hay dos hombres involucrados en la trama, uno es el potencial verdugo, el otro, alguien que intenta salvar a la segunda de las hermanas, Kellen, quien está convencida que Dorothy fue asesinada. Es tarea del lector seguir la pista a los dos hombres, y decidir, a través de sus acciones, quién es el homicida. Recuerda un famoso filme de Buster Keaton, cuyo protagonista, un detective, se introduce en la pantalla de un cine y pasa a formar parte de la trama del filme, hasta descubrir al culpable.
 EL BEBÉ DEL INFIERNO
EL BEBÉ DEL INFIERNO
Sin embargo, para Levin, la perla de la corona era El bebé de Rosemary. Es indudable que el filme dirigido por Roman Polanski superó en fama a la novela. De acuerdo a una encuesta en el periódico británico The Guardian, figura en segundo lugar entre las mejores películas de horror de todos los tiempos. (El primer lugar corresponde a Psicosis, de Alfred Hitchcock).
Según me dijo el autor, tras A Kiss Before Dying quiso crear una novela de horror, un género que requería ser renovado y estilizado. Deseaba, además, que el setting de la narración fuese Manhattan. No por razones estéticas, sino prácticas. Su único interés era ahorrar tiempo. Una ciudad que conocemos puede brindarnos muchas satisfacciones, me dijo. Hasta que descubrimos todo lo que ignoramos de ella.
Es posible imaginar el horror en Transilvania, o en un área rural de Inglaterra, inclusive en un Londres impregnado de neblina, pero ¿es posible traer horror a una ciudad tan moderna como Nueva York? (En esa época, Osama bin Laden tenía 10 años de edad).
Una vez elaborado el plot, había que anclar sólidamente esa increíble historia en una ciudad tan especial como Manhattan. Levin empezó a revisar los periódicos de manera cotidiana, desde las noticias policiales hasta la huelga de autobuses, los musicales de Broadway y las elecciones para la alcaldía. Entre tanto, Guy y Rosemary, los protagonistas, aguardaban primero con gran ilusión, luego con creciente terror, el advenimiento de su primogénito.
“En realidad, mi historia era un remake de la historia de María y Jesús”, señaló el escritor, “ si bien debo reconocer que el padre de la criatura no era precisamente José”.
El libro se convirtió en un bestseller. Truman Capote escribió un elogioso comentario, y por una casualidad que se pareció bastante a un milagro, los derechos de filmación pasaron de William Castle, un productor y director de mediocres películas de horror, a Paramount Pictures, que contrató como director a una joven promesa del cine polaco: Roman Polanski.
“El resultado fue la más fiel adaptación de una de mis películas”, me dijo Levin. Polanski no solo incorporó páginas completas del diálogo de la novela. Hasta usó los colores específicos mencionados para la decoración del apartamento. Y el director mostró ser un creador tan o más obsesivo que Levin.
“En una escena, Guy, el protagonista (interpretado por John Cassavetes) dice que desea comprar una camisa que ha visto anunciada en la revista The New Yorker”, me contó Levin. Pues bien, Polanski quiso que en el filme apareciera el ejemplar de la revista donde Guy había descubierto la camisa. “Debo confesar”, indicó Levin, “que incluí el detalle de la revista sin verificar si publicitaba camisas de hombre. Me imaginé que The New Yorker debía divulgar avisos de camisas. Luego descubrí que había estado equivocado. Tuve que confesarle a Polanski que el detalle era una pura invención”.
El filme se convirtió en un enorme éxito de taquilla, que volvió a propulsar las ventas de la novela. Cuando entrevisté a Levin, en 1991, ya había vendido más de cuatro millones de ejemplares.
 Levin demostró en la novela su enorme capacidad para decir más con menos. Y Polanski fue un obediente ejecutor de sus deseos. En los segundos finales de la película, la cámara muestra, en un cuadro de menos de un segundo de duración, los aterradores ojos del bebé procreado por Rosemary Woodhouse. La imagen, pese a su fugacidad, tiene una enorme carga. Levin me dijo que muchas personas lo detenían en la calle para preguntarle si realmente se veían los ojos del bebé en el filme. Unos decían que habían visto los ojos, y otros decían que no. “Pero los ojos sí aparecían”, me dijo el autor. “En apenas un cuadro. Por lo tanto, si alguien parpadeaba, no alcanzaba a observarlos”.
Levin demostró en la novela su enorme capacidad para decir más con menos. Y Polanski fue un obediente ejecutor de sus deseos. En los segundos finales de la película, la cámara muestra, en un cuadro de menos de un segundo de duración, los aterradores ojos del bebé procreado por Rosemary Woodhouse. La imagen, pese a su fugacidad, tiene una enorme carga. Levin me dijo que muchas personas lo detenían en la calle para preguntarle si realmente se veían los ojos del bebé en el filme. Unos decían que habían visto los ojos, y otros decían que no. “Pero los ojos sí aparecían”, me dijo el autor. “En apenas un cuadro. Por lo tanto, si alguien parpadeaba, no alcanzaba a observarlos”.
Con el pasaje de los años, la versión cinematográfica de Rosemary´s Baby, y la novela, siguieron divergentes caminos. Aunque Polanski trató de ser fiel al texto, mucho más que Hitchcock al pulp de Robert Bloch en que basó Psicosis, la novela ha envejecido menos que la película. Y eso, pese a que Manhattan ha registrado cambios espectaculares en materia de modas, vestimentas, edificios, costumbres y personajes.
Tal vez la sabiduría mayor de Levin fue confrontar los efímeros personajes que constituyen la escena social de Manhattan con los protagonistas, Rosemary y Guy, un actor desesperado por pasar de telenovelas y anuncios publicitarios a la pantalla grande y al teatro. La contrapartida a Rosemary y Guy son Minnie y Roman Castevet, una pareja de ancianos excéntricos y entrometidos, que resultan ser discípulos del diablo. La fascinación con un edificio peculiar, transformado en personaje, aparece por primera vez en Rosemary´s Baby. Se trata de un antiguo inmueble, el Bramford, donde se han registrado desagradables episodios, inclusive asesinatos tras rituales satánicos.
De nuevo, usar a Manhattan como trasfondo, redituó grandes beneficios a Levin. Uno de los problemas con las novelas de horror es el lúgubre decorado. La neblina, las noches tempestuosas acompañadas de rayos y truenos, son obligatorias en esos relatos. Manhattan actúa como contrapeso, permite el retorno a una vibrante normalidad, mientras avanza el embarazo de Rosemary y el entorno se hace cada vez más siniestro.
En ese contexto, Levin consiguió persuadir al lector de que Minnie y Roman Castevet son, en realidad, emisarios de Satán, que Guy, el esposo de Rosemary, ha hecho un pacto con el demonio, que le permite avanzar en su carrera de actor, y que el bebé es en realidad el Anticristo.
Durante el proceso de creación, y tras estudiar famosas novelas del género, Levin descubrió que el mayor suspenso debe preceder la aparición del pánico. Un día, mientras asistía a una conferencia (“A la que no presté la menor atención”, me dijo) descubrió que un feto podía convertirse en algo siniestro si el lector percibía un desarrollo maligno, diferente al esperado. “Imagínese”, me dijo, “Nueve meses de espera, mientras el horror va germinando lentamente en el vientre de la heroína”.
El tema era delicado. Podía causar repulsión y disgusto. “Sólo me quedaban dos posibilidades”, indicó. “O la infortunada heroína había quedado embarazada por mediación de un extraterrestre o su seductor había sido el diablo”. El extraterrestre no convenció al novelista. Carecía de atractivo o de verosimilitud.
En cambio el diablo… “Entre un extraterrestre y Satán, la elección estaba decidida”. Luego hizo una pausa, y me dijo sonriendo: “Sin embargo, debo reconocer que ni por un momento creí en sus poderes demoníacos”.
Millones de lectores nunca compartieron el escepticismo de Levin.