EDILIO PEÑA –
El trazado de la existencia define a la persona con sus hechos. Aunque las palabras puedan crear espejismos sobre los mismos, aun con los pensamientos. Por eso, a veces ocurre, que las personas tienden a validar más las palabras con las que recuerdan, que a los propios hechos en los que estuvieron inmersos o protagonizaron. Entonces, recordar puede ser también una manera de trasgredir la realidad, así como a los sueños o pesadillas. Sobre todo, cuando quien recuerda, cuenta a otro lo ocurrido desde los intereses de su percepción. Quizá por ello el teatro griego oponía a los personajes con una carga intensa de individualidad, un coro que los persuadía, aconsejaba y, finalmente, condenaba si se extraviaban al no saber distinguir entre la certeza o lo incierto de los acontecimientos. Porque la desmesura verbal que no concordara con lo que se decía y sentía, había que contenerla para que no derivara en demagogia que pusiera en riesgo aquella democracia griega que resplandeció con poetas, filósofos y políticos. No es casual que el nacimiento de la comedia, como género de representación escénica, comenzara con la muerte de la tragedia como género teatral, con la que se intentó expurgar, esa tendencia de la disociación de la conducta humana, tanto individual como colectiva.
La desmesura verbal funda a la América Latina mucho más que el filo de las espadas. Razón por la cual fue terreno fértil para el desarrollo de la demagogia, y también, para la novela como género literario. Mas la palabra en la novela, conquista el poder de ser resonancia para la libertad de la imaginación que se expande; en cambio, en boca del demagogo, la palabra se convierte en un instrumento del poder para reducir la realidad y la imaginación. Yo, El Supremo, la novela de Augusto Roa Bastos, recrea esa disparidad verbal que abunda en las dictaduras, como la que hunde hoy a Venezuela.
El romanticismo del siglo XIX prometió para poetas, novelistas, militares y políticos, que uno de los instrumentos para asegurarse la trascendencia más allá de la historia, era el género epistolar. Esa premisa, alcanzó a la existencia de Simón Bolívar, que se consumió, en buena parte, en la dedicación a la escritura de cartas, proclamas y decretos, más que en la propia participación real del fragor de las batallas. Su leyenda, no la certeza, destronó al genio militar de Julio César, Aníbal, Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte. A pesar de que ninguno de los cuatro se dedicaron a escribir tanto como él, en medio de un acuciante frenesí que lo hizo el primer insomne del verbo de este continente. Sólo Fidel Castro y Hugo Chávez lo superarían con maratónicos discursos. El primero desde el orden narrativo arrollador, emulando a Adolfo Hitler, que sedujo al continente y al mundo; y el segundo, desde el desastre verbal del resentimiento, el caos sintáctico con el que destruyó a una nación. Su pulsión era el joropo, que va hacia ninguna parte.
El edecán de Simón Bolívar, el general O’Leary, quien se entregó a la tarea de recuperar y clasificar sus escritos, logró reunirlos, inicialmente, en 13 tomos. Pero sustrajo el manojo de cartas que Manuela Sáez conservó hasta su ancianidad bajo su almohada. Allí, donde estaba el alma íntima y secreta del llamado Libertador. Actualmente, en la Web de la revolución bolivariana, se han colocado 32 tomos de sus escritos, con 500 páginas cada uno, aproximadamente. Un análisis matemático, nos lleva a preguntarnos, con helado asombro: ¿en qué tiempo un hombre que vivió 47 años pudo escribir tanto –10.000 cartas, 189 proclamas, 21 mensajes, 14 manifiestos, 18 discursos–, mucho más, cuando a la vez desarrolló una gesta militar sobrevalorada en 427 batallas, 37 campañas y casi 100.000 kilómetros recorridos a pie, caballo y mula? En muchas de sus cartas, hallamos la descripción de hechos como deseo que hubieran sido, y no tal como de hecho éstos fueron. Los venezolanos lo recuerdan más como un genio militar que político. A pesar de que bajo su ideario de república, también se redactaron 4 constituciones.
Frente a ese contraste, Simón Bolívar pareciera ser nuestro primer simulador o nuestra primera invención. Mi delirio sobre el Chimborazo, una especie de monólogo personalista y egocéntrico que escribiría, es nuestro primer texto teatral. Dos personajes lo sustentan, el tiempo y Simón Bolívar como expresión sobrepotenciada ante lo real, lo fantástico y el universo todo. El mito que después se transformaría en estigma que no cesa hasta nuestros días. En todo caso, Simón Bolívar fue nuestro primer exceso que la renta petrolera potenciaría. Los que emergerían después de su muerte –antiguos próceres de la que se denominó independencia–, introducirán la mentira en el discurso como pauta que se hará costumbre para gobernar a Venezuela. Dictadores y presidentes democráticos. La diferencia con los demagogos, es que Bolívar cultivó el discurso desde la representación estética, y si bien ésta podía ser inexacta y engañosa, exaltaba el lenguaje como valor de la representación. Muy diferente a sus herederos, que destruyeron el lenguaje para saquear la realidad política y social. El caso más emblemático lo representó Hugo Chávez. Era devoto de Bolívar, pero despreciaba su impecable sintaxis a la hora de convocar a las mayorías. Su incontinencia verbal era una especie de joropo sin sentido; condimentado con odio y vulgaridad. Tuvo la desfachatez de citar frases o pensamientos del Libertador, que éste jamás llegó a escribir. Él mismo se atribuyó batallas que la épica y la cobardía de un fracasado golpe de Estado, le negaban. Su actual heredero político, es peor: No sabe quién es Simón Bolívar, y mucho menos, qué es el lenguaje y a dónde puede conducir en medio del caos apocalíptico.
Edilio Peña, dramaturgo y narrador venezolano. Reside en Mérida, Venezuela.












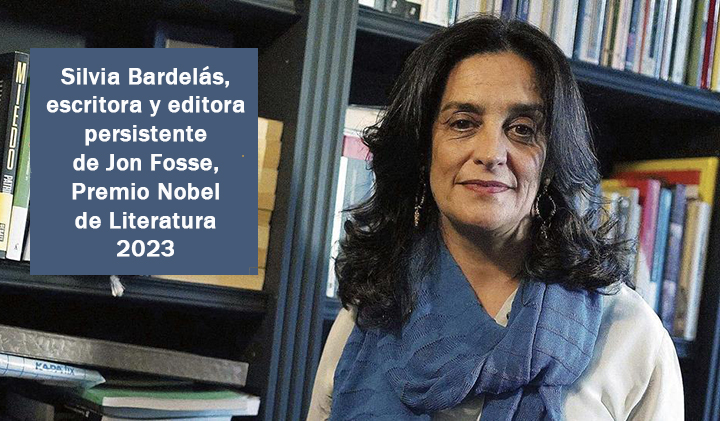

Pat[etica reflexi[on, inteligente y sufrida. Saludos, Edilio.