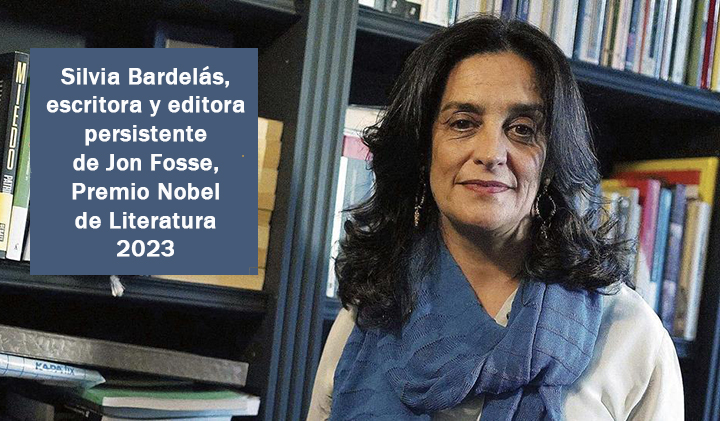MARIO SZICHMAN –
Empecé a escribir sobre el ataque a las torres gemelas del World Trade Center ese mismo 11 de septiembre de 2001. Era un despacho para el periódico Tal Cual, de Venezuela. En esa época trabajaba también en la agencia noticiosa The Associated Press. A lo largo de estos años llené varios centenares de páginas con mis experiencias. La región vacía no figuraba en mis planes narrativos. Pero en 2013, la profesora venezolana Carmen Virginia Carrillo, editora de mis novelas, me sugirió una forma de lidiar con el tema. A través de la discusión, la novela se convirtió en un objeto vivo y los personajes brotaron como por encanto, en las tres dimensiones de la imaginación dialógica.
Nueva York, septiembre de 2017
PRIMERA INSTANTÁNEA
Fue un día de extraños ritos funerarios. Los seres humanos se reunían en los cuatro condados de Nueva York, y en zonas aledañas de New Jersey y de Connecticut, para rendir homenaje a muertos imposibles de localizar. Y para no quedarse solos en sus viviendas.
En esa época trabajaba en la agencia The Associated Press en the graveyard shift, el turno del cementerio, de 11:30 de la noche a 7:00 de la mañana. Viajaba prácticamente solo en el subtérráneo.
Ese amanecer del 11 de septiembre de 2001, mientras descendía por la escalera mecánica rumbo al condado de Queens, donde vivía con mi esposa Laura Corbalán y con mi perro Yossi, observé sin interés a una multitud ascendiendo por la escalera opuesta. Ignoraba que menos de dos horas después, parte de ese gentío desaparecería literalmente en las entrañas de la tierra. Una de las paradas del subterráneo estaba a dos cuadras del World Trade Center, y de sus torres gemelas.
Llegué a mi apartamento, besé a mi esposa, acaricié las orejas de Yossi, y salimos a caminar. Cuando retorné, Laura tenía encendido el televisor en el canal número 10, CNN. Al parecer, una avioneta, o un avión de carga de UPS, se había estrellado contra la Torre Norte. Un accidente, al parecer. Algunos minutos después, CNN mostró un segundo avión, esta vez parecía un avión comercial, pasando muy cerca de varios rascacielos. Súbitamente, el avión hundió su trompa en la Torre Norte como un cuchillo de repostería en una torta de cumpleaños. Hubo que reajustar la perspectiva.
Quince minutos después, los tres estábamos caminando por la calle 37, la principal de Jackson Heights, en Queens. Había muchas personas caminando. Una vecina se acercó y nos pidió permiso para caminar con nosotros. Nos miraba de a ratos, sin formular comentarios.
En la calle 37 había un negocio de venta de incienso, de velas, y de toda clase de parafernalia destinada a perfumar apartamentos. El negocio estaba cerrado. Cubría la puerta una gigantesca foto del propietario sonriendo. Luego me enteré que el propietario era, además, un bombero voluntario. Había desaparecido en una de las torres. En el transcurso del día, la vereda donde estaba el negocio del bombero ausente se fue llenando de pisoteadas flores, de espigas de trigo, y de juguetes, especialmente perros y muñecas de trapo.
El bombero vivía en un apartamento, a tres cuadras del negocio. En la entrada del edificio se habían reunido treinta, cuarenta personas. Algunas, quizás media docena, debían ser familiares, o vecinos. Pero era seguro que la gran mayoría ni siquiera lo conocían. Era la torpe manera de rendirle homenaje al muerto. Esas personas estaban emplazadas en la entrada del edificio porque no sabían a donde ir.
SEGUNDA INSTANTÁNEA
El director de un Centro Médico en Long Island convocó al personal y anunció que debían estar preparados para tratar a heridos tras el ataque contra las torres gemelas. Todos esperaron, nerviosos, revisando sus equipos, sus camillas. A cada rato miraban sus manos para no observar otros rostros.
Afuera, el mundo ardía. Médicos y enfermeros permanecieron durante horas en los pasillos, contemplando los relucientes pisos, las bruñidas sillas de ruedas. Parecían padrinos de una boda aguardando a los invitados. Pero los invitados nunca llegaron. Aunque se informaba de muchos muertos, escaseaban los heridos, que habían sido atendidos a pocas cuadras de distancia de las torres caídas.
Dos mil setecientas cuarenta y nueve personas se habían convertido en restos orgánicos y desaparecido en un compuesto formado en partes iguales por fibra de vidrio, plomo, papel, algodón, concreto, y combustible de aviación.
TERCERA INSTANTÁNEA
La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York usó una enorme escoba para empujar los diminutos restos de miles de personas hacia sus familiares. Los residuos eran puestos en sobres, embalados en cajas de cartón, y etiquetados con direcciones.
La única certidumbre de que alguien había existido se afirmaba en su desintegración. Las empresas de seguro necesitaban certificar la validez de las demandas reclamando a los dolientes muestras tan diminutas como las cuentas de un abalorio, generalmente huesos, a veces dientes.
De esa manera, cada uno de los familiares de los muertos ingresó en un infierno particular del cual era imposible escapar. Retirar la correspondencia en un buzón de correos fue para muchos una tortura cotidiana. En algún momento, tendrían que abrir sobres enviados por la judicatura forense donde estaban pulcramente empacados restos de seres humanos
Los muertos en las torres pasaron a formar parte de una variedad de estadísticas. Veintidós mil despojos humanos debían ser vinculados con dos mil setecientos cuarenta y siete personas.
Pronto se demostró que los cálculos eran errados. Mil ciento veintiuna víctimas se habían evaporado en la pira funeraria de ambas torres. Era improbable empalmar esos muertos con nueve mil trozos que reposaban en cavas refrigeradas.
Alrededor de tres mil restos eran especímenes de músculos, piel y cabello. Otros seis mil eran fracciones de hueso.
Muchos que se habían desvanecido sin dejar huellas reaparecieron al cabo de algunas semanas o meses. Sus etéreas presencias fueron depositadas en buzones. Seguían siendo acopiados a intervalos, remozando la aflicción de los vivos.
Nada parecía llegar a su punto final. Un urbanista dijo que esa tarea quedaría siempre inconclusa. Dos milenios después de la desaparición del imperio romano, la municipalidad de la capital italiana seguía tendiendo cintas de plástico amarillo cercando algún sitio donde había sido descubierto otro monumento funerario.
CUARTA INSTANTÁNEA
Marcia se llama la protagonista de mi novela La región vacía, donde narro algunos episodios del 11 de septiembre. Nunca le busqué un apellido. Sus dos hijos murieron en uno de los pisos más altos de la Torre Norte. En cambio Jeremiah Richards, un periodista encargado de conseguir alguna foto de los muertos hijos de Marcia en su día final en la Torre Norte, cuenta con un apellido, y con familiares que hubiera sido mejor perderlos que encontrarlos. Su esposa ha muerto de cáncer y su amante virtual –a quien conoció en el Internet— pensaba reunirse con el periodista en el aeropuerto de Los Angeles e iniciar una nueva vida.
Jeremiah lo había preparado todo para caer rendidamente enamorado de la dama. Inclusive había comprado ropa interior sexy. Pero la mujer se dirigía hacia Los Angeles desde el aeropuerto Logan, en Boston. Su aeronave, secuestrada por piratas aéreos, terminaba estrellada contra la Torre Norte. Fin del romance … y comienzo de otro desesperado entre Jeremiah Richards y Marcia. Confirmación, además, de mi filosofía de la vida que se la copié a Ernest Hemingway: “La mujer siempre llega, cuando estamos preparados para recibirla”.
EL RAYO CAE DOS VECES EN EL MISMO LUGAR
Hubo dos ataques contra las torres gemelas. Antes del 11 de septiembre de 2001, se registró un atentado precursor el 26 de febrero de 1993. Un camión cargado con más de 600 kilos de explosivos estalló en el garage de la Torre Norte. El propósito era que la Torre Norte se estrellara contra la Torre Sur, derrumbando ambas, a fin de matar a decenas de miles de personas.
El propósito de los autores del atentado falló, aunque mató a seis personas, y causó heridas a más de mil.
Uno de los episodios más interesantes fue que Mohamed Salameh, encargado de alquilar en la empresa Ryder el camión donde se colocó la bomba, denunció luego el robo del vehículo. El propósito era que le devolvieran el depósito. Cuando se presentó en la oficina de Ryder para efectuar el cobro, fue arrestado. Eso hizo pensar a varios funcionarios policiales que estaban lidiando con deficientes mentales. ¿A quien se le ocurre reclamar el depósito por el alquiler de un vehículo usado en un ataque terrorista?
En cambio, a los líderes de Al Qaida el episodio les ofreció una idea distinta. Había que olvidarse de utilizar vehículos terrestres. Era preferible usar aviones con tamaño suficiente para destruir las torres. Como es muy difícil y muy costoso alquilar aviones comerciales, la opción fue secuestrarlos en pleno vuelo, y usar pilotos experimentados como hicieron los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
El corolario de todo eso lo enuncia uno de mis personajes en La Región Vacía: la táctica de Al Qaida consistía en hacer caer dos veces un rayo en el mismo lugar. El personaje, un ex funcionario del FBI, luego jefe de seguridad en el World Trade Center, enuncia razonables hipótesis sobre sus sospechas. Sospechas que, por otra parte, fueron compartidas en sectores de la comunidad de inteligencia.
INSTANTÁNEA DE LA REGIÓN VACÍA
He aquí la versión en español de uno de los capítulos de La región vacía. Tiene como protagonista a uno de los piratas aéreos:

Suqami estaba sentado en primera clase, en el asiento 10B del avión de American Airlines. Observó la panorámica por la ventanilla del avión. Todo parecía distante. Las nubes eran como una gigantesca sábana blanca sin arrugas. No había relieve, nada parecía desplazarse. El único ruido era el amortiguado ronquido de los motores. Bruscamente, por un hueco de las nubes, asomaron las torres gemelas. Tuvo el privilegio de sentir miedo. Compartía con seis de sus compañeros la jerarquía del miedo. Les echó un vistazo. Sus rostros nada decían.
Pero todos ellos debían sentir cierta jactancia además de miedo, porque también estaban orgullosos de administrar el destino de centenares de personas en los aviones y en las torres.
La situación comenzaría pronto a cambiar, cuando sus compañeros enfilasen hacia la cabina del piloto para apropiarse de los comandos del avión.
Suqami ya había visto varios ensayos generales, podía adelantarse en su imaginación a lo que sucedería. En Tora Bora habían construido una pobre representación de la cabina de un avión y se habían turnado para simular el degollamiento de los pilotos. En ocasiones, habían fingido el asesinato de todos los pasajeros, yendo fila por fila de asientos, de dos en dos, para acatar la rutina ordenada por sus instructores.
Sus fingidas víctimas eran adolescentes con años de entrenamiento que presentaban resistencia. Pero si las películas de Hollywood no mentían, escaseaban las personas atléticas entre los viajeros de aeronaves.
Suqami suspiró. Su miedo comenzó a diluirse en las tareas que aún faltaba por llevar a cabo, en la mecánica de los movimientos que deberían realizar para controlar la cabina del piloto y obligar a los pasajeros y a los sobrecargos a respetar sus órdenes.
Si todo iba bien, únicamente habría que matar a los pilotos, aunque era probable que alguno de los sobrecargos intentase impedir el acceso a la cabina.
A medida que la situación se hiciese más peligrosa, Suqami y sus compañeros tropezarían con nuevas formas de normalidad. Todo aquello que había sido peor hasta ese instante sería recordado como algo corriente algunos minutos más tarde. El ambiente se iría reajustando con cada nuevo incidente. Los pasajeros se mantendrían en la inocencia hasta el final, pues no era posible detectar la contingencia.
En esa nueva normalidad, que terminaría en la colisión contra la Torre Norte, confiarían ciegamente en la voz del presunto piloto pidiéndoles calma, anunciándoles que debían retornar al aeropuerto.
Habría un desfase entre lo que estaba ocurriendo a toda velocidad y la percepción en la cabina. Los piratas aéreos y los pasajeros navegarían mundos distintos, unos anticipándose al final, los otros habitando en el puro presente, aguardando los días por venir.
Suqami se encontraba en un gigantesco laboratorio donde podría observar variados portentos. Todo lo que iba a ocurrir, nunca antes había sucedido a bordo de un avión comercial. Estaban por ingresar en un universo donde se fusionarían por breves instantes elementos difíciles de combinar. Era comprensible sentir miedo, pero había algo más, pensó Suqami, mientras sentía la euforia que a veces lo estremecía en Tora Bora cuando observaba los precipicios y sentía tanto frío que se rendía ante él permitiendo que su cuerpo se desplomara.
En escasos minutos más, el avión se hundiría en una torre del World Trade Center.
En un video de vuelos de simulación había anticipado una y otra vez lo que iba a ocurrir. Finalmente podría presenciar en vivo y en directo las fugaces imágenes que en el video no podían tocarlo.
Una vez el avión acoplara su forma a los vidrios de rascacielos al pasar velozmente a escasos metros de sus estructuras, podría experimentar simultáneamente la vida y la muerte.
En ese momento se le acercó una aeromoza, y le dijo que debía abrocharse el cinturón de seguridad. Suqami pidió disculpas y empezó a abrocharse el cinturón con nerviosos dedos. Siguió mostrando su torpeza y su cortesía, haciendo gestos de amabilidad a la aeromoza, que le ofreció una sonrisa.
La aeromoza avanzó una fila. Justo delante de Suqami estaba sentado un hombre obeso, pelirrojo. La aeromoza le dijo algo al hombre, que hizo un gesto con la cabeza y enderezó su asiento. El movimiento fue brusco. El hombre giró la cabeza y pidió disculpas a Suqami exhibiendo una ancha sonrisa. Suqami le devolvió la sonrisa. En ese momento, Suqami observó que dos de sus compañeros forcejeaban violentamente con la puerta de la cabina del piloto y lanzaban gritos.
El hombre sentado delante de Suqami se libró de su cinturón de seguridad en un instante, pero no logró erguirse. Suqami extrajo la afilada tarjeta de crédito del bolsillo izquierdo de su saco y seccionó la garganta del pasajero desollándose los dedos.
La sangre anegó el cuello del hombre y cubrió su camisa blanca. El hombre se desplomó en su asiento. Suqami se puso de pie, observó en todas direcciones pidiendo calma y disculpas a la aeromoza, amenazando a todos con su improvisada cuchilla.
Se sintió avergonzado, molesto. No le agradaba llamar la atención. Pensó que así había sido durante toda su vida y ya era demasiado tarde para cambiar.