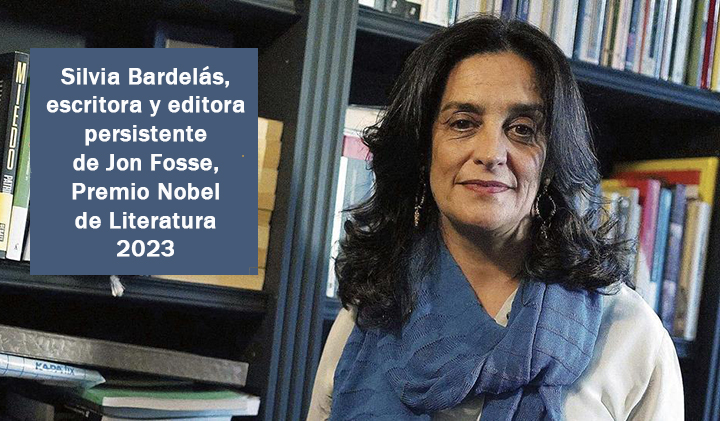“Tens una cigarreta, xaval?”, me lo pide con dulzura y pesadumbre. “No, señora… no fumo”, respondo sorprendido a la mujer que me habla, y de cuya voz quebradiza sale también una risa con intervalos de tos. Estoy en la sala 6 de Emergencia del hospital visitando a mi amiga Yolanda, ingresada por dificultades respiratorias que le obligan a nebulizarse cada hora. Aunque la celosa vigilancia lo hizo difícil, finalmente accedí a la habitación para dos pacientes. Afuera, en el pasillo luminoso y estrecho, bullía un agite de enfermeras, y de afanosos paramédicos que traen heridos en sus ambulancias, ejecutan la entretenida maniobra de contar uno, dos, tres y pasar al paciente de su camilla a la del hospital. Luego uno de ellos recita un reporte frente al mostrador, firma la planilla y se van seguramente en busca de otros enfermos. “Des que sóc aquí no m’han deixat fumar”, se excusa Olga e imagino que dentro de esa cabecita, con escasa cabellera apuntalada a los costados por mechones rojizos, habita una anciana aguijoneada por la demencia senil. Yolanda, que sostiene mi mano desde que entré, me observa y en voz baja me la describe. “Le hace la vida imposible a las enfermeras que vienen a darle una vuelta y le cambian el suero”. Como nos separa un parador de lona conversamos pero nos interrumpe el parloteo solitario. Me asomo y Olga me regala su sonrisa melancólica, mira a los lados para quejarse: si estuviera Miguel me fumaba un cigarro. Le miento y le prometo que luego saldré a buscarle uno y vuelvo a Yolanda.
Minutos después llega una mujer de unos 50 años que impregna la habitación con Dior Sauvage, según Yolanda quien se precia en conocer de perfumes. En catalán le pregunta a Olga cómo se siente y yo salgo para saludar. “Hola, ¿no le ha molestado?”, dice Laia, al extender su mano y pronunciar su nombre. Le devuelvo el gesto y respondo con picardía: “no, es muy guapa… y me ha pedido cigarro”. Laia hace un gesto de ¡ay Dios! y mirando a Olga como si se tratara de una niña resume “seguro que si estuviera el Miguel le podría un cigarro en la boca”. Olga parece divagar y habla de sus hermanos que están por llegar. Laia acerca su rostro al mío. “La pobre, no hace más que hablar de sus hermanos… todos han muerto hace años. Mi padre era el menor y murió en 1997… Nadie en la familia la cuida, así que yo tengo que hacer el esfuerzo… ¿qué más puedo hacer”. A mi pregunta, Laia nos cuenta que Olga no tiene nada. ¿Enferma, no qué va? “Está vieja, si tomamos eso como enfermedad”. Prosigue: Ahí donde usted la ve es la más animada de la casa hogar San Rafael donde la cuidan. Baila, canta Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley ¿la conocen? y hace trampas en el bingo. Olga nos oye y le protesta a la sobrina. “Claro que haces trampas… por eso no te dejan jugar más”. Pregunto por Miguel, y Laia me contesta en un tono de fingido enojo “ese es un chico peruano, al que le pago para que la saque de la casa hogar de tarde y la pasee por el parque… es un sinvergüenza porque los dos se ponen a fumar”. Dada nuestra reacción, Laia responde “no pasa nada, el médico de la casa hogar me ha dicho que la deje tranquila… total, a su edad si no ha muerto por eso, en fin”. Aprovecho que Laia sale hablar con el médico que le informa acerca del estado de su tía, y regreso a Yolanda.
A la media hora entran tres enfermeras y nos piden desalojar la habitación porque van asear a las pacientes. Afuera en el pasillo, Laia sigue contándome por pedazos la “alocada” vida de su tía, única sobreviviente de una familia que no se caracteriza por su longevidad. “Mis padres murieron antes de los ochenta años y mis tíos apenas pasaron los 70 años, porque nuestra desgracia familiar es la hipertensión. Pero ahí ve usted, va a cumplir la semana próxima 98 años, y eso a la Olga no le afecta… desde joven ha sido una mujer con muchos novios y maridos, pero nunca tuvo hijos. Fuma, bebe, se va de juergas, y todavía así como está fa les seves entremaliadures (hace sus travesuras)”. Le agradezco a Laia, por el bien de los que nos enfermamos, que exista gente como Olga, desafiante sin miedo a la muerte. Asentimos, y cuando las chicas salen de la habitación llevándose la lencería y demás implementos, Laia entra para despedirse, prometiéndole regresar en la tarde noche. Olga le recuerda lo del cigarro o que le traiga a Miguel. Pero minutos después de marcharse su sobrina, Olga sufre un acceso de tos que no cesa y nos alarma. Llamo a las enfermeras que me obligan a salir, cierran la puerta de la habitación y durante diez o quince minutos entran y salen médicos y enfermeras con aparatos de reanimación. Todos con expresión de ansiedad. Yolanda, a modo de corresponsal infiltrada, me transmite por whatsaap lo que ocurre dentro. “La señora está mal” … “Parece que le dio una parada respiratoria”… “Un médico trata de reanimarla”… “No reacciona”… “Le grita por su nombre”… “Una de las chicas se ha puesto a llorar y el médico le ordena que salga”. Al fin se abre la puerta y sacan a Olga de prisa, en su misma cama, inconsciente, conectada a un aparato, con oxígeno y los endebles brazos cruzados por cables. Cuando entro a la habitación, Yolanda se echa a llorar.
Al siguiente día la cama de Olga está arreglada, con lencería nueva. Yolanda no tiene noticias de su compañera de habitación por más que insistió en preguntarles a las enfermeras. Se limitan a responder que fue ingresada a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) tras haber presentado una crisis cardiaca. Hora y media después conocemos a Miguel. Intento no mostrarme distante y lo recibo como a un amigo. Le contamos lo sucedido con Olga. El hombre, de unos cuarenta y tantos años, baja estatura, algo redondo y espeso cabello negro, no oculta sus lágrimas en la medida que le detallamos lo sucedido la noche anterior. De nada sirvió que le hiciéramos sonreír al referir el tema del cigarrillo que ambos se fuman en los paseos al parque. El resto de la mañana la pasamos en silencio. Miguel nos cuenta que salió de Lima a los 25 años e hizo de Barcelona su ciudad. Nos dijo también que tiene esposa e hijos pero que nunca había sentido que ningún catalán tratase con respeto como Olga. “Más que cuidarle, sabe, yo lo que hago es disfrutar los ratos con ella… ¿y cómo no le voy a negar un cigarro cuando nos sentamos a mirar los pajaritos que beben en la fuente, algo que a ella le gusta”. Tras otra pausa, Miguel decide despedirse. Me da un abrazo y le deja las flores a Yolanda. A los veinte minutos apareció una joven enfermera con gesto de estar asustada y preguntó si conocíamos algún familiar de Olga. Al parecer Laia no dejó su teléfono y nuestro encuentro con Miguel giró en torno a Olga. Recordé que la sobrina me habló de la casa hogar San Rafael. La chica me lo agradece y sale a toda prisa. Me despido de Yolanda y al caminar por el pasillo demoro mis pasos porque oigo que la nombran, tras preguntar por teléfono si era el centro hogar. Un vigilante me pide que circule no sin antes escuchar lo que parecía inevitable. Agazapada tras el mostrador la enfermera dice algo y antes de trancar expresa “sí, lo siento mucho”.