JOSÉ PULIDO –
No recuerdo el día, pero fue muy grato y muy triste. El poeta Vicente Gerbasi me llamó por teléfono desde su casa y me preguntó “¿quieres venir a tomar cola conmigo?”.
Era un mes caluroso, quizás abril, porque las chicharras parecían estar muy cerca. Aprovechaban cualquier árbol para cantar y fallecer. Me asomé por una ventana y un gato escalaba agazapado por una rama, ponía ojos fieros jugando a ser un tigre del pasado.
“¿Quieres venir a tomar cola conmigo?”, dijo y fue algo significativo para mí porque la última vez que nos habíamos visto no pude comentarle algo que escribía sobre Los espacios cálidos, un poemario que releo cada vez que las cosas se ponen amargas.
Nadie nunca me había invitado a tomar cola. Es una invitación que no se cursa ni siquiera en las piñatas. Eso es algo que no se invita. Cada quien se bebe su cola en el lógico egoísmo de la escuela primaria. Una cola era la efímera ilusión de cada domingo. Se poseía la botella de refresco toda para ti o no se poseía.
Gerbasi pronunció la invitación como quien alude precisamente a eso: bebamos la frescura que abandonamos con la infancia. Ya no podía consumir nada que tuviera alcohol, pero el pretexto sincero de la gaseosa consistía en conversar del ayer, desempolvar recuerdos. Un ayer profundo que yo no podía recorrer enteramente con él. Me llevaba muchos años pero yo era amigo de unos cuantos de sus amigos y había crecido como él entre el campo y la ciudad. Y Gerbasi era un hombre noble, bondadoso, sin ínfulas de nada. Un poeta verdadero. Él nos enseñó lo que es ser poeta y lo que significa darle paso a la poesía.
El asunto fue ese, que regresamos al tiempo en cuyos ámbitos podíamos quedar boquiabiertos cuando en una bodega abrían el congelador y aparecían las sonrosadas botellas de cola El Polo, Kola 5, Frescolita, Nicholcola, Goldencup. Unas gaseosas que fueron el delirio de nuestra infancia de postguerra.

Por eso entendí plenamente el privilegio que me concedía Gerbasi con esa invitación. Porque el rasgo fundamental de todo poeta es que conserva su niñez a flor de piel.
Cuando llegué a su residencia estaba esperando sentado en un sillón de mimbre. Como si unos minutos antes hubiera tenido arropadas las piernas con una colcha. Era esa condición de convaleciente que se queda con uno, cuando ha necesitado guardar cama un tiempo y se levanta.
Su mano izquierda tocaba el mimbre, lo acariciaba. Sin ninguna duda puedo decir que en ese instante se paseaba por un estrecho camino bordeado de bambúes. He visto los bambúes cerca de los arroyos. He visto como él un cielo dibujado de paraulatas, tijeretas y gavilanes.
Fue grato porque estar un rato conversando con ese poeta gigantesco y a la vez sencillo era como aislarse del presente y bañarse en las frescas aguas de los ríos de la infancia, que parecían contener encantos y ninfas, peces habladores y enormes arboledas. Aunque solo fueran arroyos de tímida corriente. Con él podías ver conejos corriendo en los montarrales, perdices reventando en alas para escapar de un tigre. Y de repente constatar que Florencia mostraba su cielo arropador de mármol en una ventana.
Su memoria era tan prodigiosa. Recuerdo que pensé “No debe haber hecho mucho esfuerzo para escribir poesía”, porque cada frase suya era como un canto silvestre a punto de volverse poema.
“En esa ventana la tarde es una lámpara de aceite. ¿Conociste esas lámparas?”.
Ahí aproveché y le comenté que había vivido la época de las lámparas de carburo y querosén. Las de carburo eran fatales: amanecías con las narices negras por el hollín.
Bebimos dos vasos de cola con hielo. Parecíamos dos amigos celebrando con un Sangiovese de la Toscana, a orillas de una ruta muy antigua, esperando el paso de caballos, de arreos de mulas, de gente yendo hacia el nacimiento o la boda de alguien; éramos también unos compañeros de camino que podían quedarse en silencio cada quien en lo suyo.
Fue grato porque de repente Gerbasi, cuyas palabras eran sencillamente parte de su poesía, recitó:
¿Quién me llama, quién me enciende ojos de leopardos
en la noche de los tamarindos?
Callan las guitarras al soplo misterioso de la muerte,
y las voces callan, y sólo los niños aún no pueden descansar.
Ellos son los habitantes de la noche,
cuando el silencio se difunde en las estrellas,
y el animal doméstico se mueve por los corredores,
y los pájaros nocturnos visitan la iglesia de la aldea,
por donde pasan todos los muertos,
donde moran santos ensangrentados.
Por las sombras corren caballos sin cabeza,
y las arenas de la calle van hasta el confín,
donde el espanto reúne sus animales de fuego.
Y es la noche que ampara la existencia a solas,
en el niño insomne, en el buey cansado,
en el insecto que se defiende en la hojarasca,
en la curva de las colinas, en los resplandores
de las rocas y los helechos frente a los astros,
en el misterio en que te escucho
como una vasta soledad de mi corazón.
Padre mío, padre de mis sombras.
Y de mi poesía.
“Ese es el Canto XIII de Mi padre el inmigrante”, explicó sonriendo levemente. Y le dije: “Usted me comentó hace un tiempo que le cuesta aprender de memoria un poema largo”. Y él respondió: “Estuve releyendo el poema”. Entonces le confesé que había escrito un cuento, sin mucha suerte, usando sus palabras y algo relacionado precisamente con ese Canto XIII.
“¿Sin mucha suerte?” ¿Qué es eso?”, preguntó. Y atropelladamente le expresé que no había podido hacer un buen cuento porque traté de ponerlo a él hablando desde su infancia y luego en su adultez y en su juventud. Volvió a sonreír levemente.
“¿Quieres más cola?”, dijo. Estábamos solos porque la familia había respetado el deseo del poeta de conversar con alguien como si se tratara de una costumbre. Me serví más cola y puse hielo con gestos de quien prepara un whisky. Gerbasi me extendió su vaso, un tanto inseguro y repetí el ritual. “¿Te acuerdas del Old Par?”, preguntó. Su bigote negro había desaparecido hacía mucho tiempo.
Unos años atrás disfruté unos whiskys sabrosamente conversados, almorzando con él y los poetas Pedro Francisco Lizardo, José Ramón Medina y Luis Pastori, aunque el poeta Medina solo había tomado agua mineral con una rodaja de naranja. “Miguel Otero le escribió un poema a los whiskys y nos reíamos con eso”, agregó y luego se quedó tan silencioso.
 Sé que se hallaba mentalmente con esos amigos. O viendo pasar un desfile de paisajes tan disímiles como los países donde representó a Venezuela en sus años de embajador. ¿Estuvo alguna vez mejor representada? Sé que recorría las aceras iluminadas de sus pueblos, los oscuros martirios del hombre sensible y los senderos cálidos de su pasado.
Sé que se hallaba mentalmente con esos amigos. O viendo pasar un desfile de paisajes tan disímiles como los países donde representó a Venezuela en sus años de embajador. ¿Estuvo alguna vez mejor representada? Sé que recorría las aceras iluminadas de sus pueblos, los oscuros martirios del hombre sensible y los senderos cálidos de su pasado.
-¿Y cómo es ese cuento? ¿Por qué no me lo has mostrado?- preguntó de pronto. Prometí que se lo haría llegar. Y le hablé un poco de lo que había usado.
-Es que me impresionó mucho que usted recordara tanto las cosas que sucedían a su alrededor cuando tenía dos años de edad, le dije.
Dos días después le leí por teléfono uno de los párrafos del cuento, algo que él había dicho en alguna parte:
“He ahí la resurrección de los sentidos. Cada vez que uno nace aparecen de súbito. Puede decirse que uno huele, escucha, saborea y se transporta con el alma. Por eso fue que a los dos años de edad sentí el fragante asunto del jabón de tocador que envolvía a la niñera italiana, grabé su cara florentina, percibí la noche de afuera, oscuridad selvática, enmontada, silbidos de yagrumos, árboles de caucho, ceibas, helechos, arañas y lagartos; orquídeas y guacamayas durmiendo juntas; grandes aves soñando”.
No recuerdo si fue lunes o martes cuando bebimos cola con hielo y hablamos un poco, pero fue un día de semana. Y resultó un encuentro muy grato y muy triste.
Ya lo grato ha sido expuesto, aunque hablamos de cosas que a nadie interesan y que en realidad nos atraía más que hablar de poesía: recordar a los amigos comunes; Vicente, preguntando de pronto por fulano de tal. Alguien que se había esfumado de la vida pública diez años atrás. O qué será de la vida de aquel cocinero que hacía el pastel de chucho en tal lugar. Era más sabroso que hablar de poesía porque yo me ponía fastidioso concentrado de pronto en un detalle o empeñado en saber por qué los animales constituían algo parecido a las notas musicales en sus composiciones poéticas.
Lo triste fue que al apenas salir a la calle supe que no lo volvería a ver. ¿Cómo sabe uno ese tipo de cosas? Todo el mundo ha tenido esa impresión alguna vez en su vida. Pero yo supe que no lo vería más porque me regaló una foto que le había hecho el catire Enrique Hernández-D’Jesús y como para justificar que me estuviese regalando una imagen suya, dijo, cuando levantó su mano derecha en forma de despedida:
-Tengo varias.
Muchos años después, en el Pedagógico de Caracas tuve el honor de leer uno de los cantos de Mi padre el inmigrante, por invitación y por iniciativa del escritor y docente Alí Rondón. Es uno de mis más viejos amigos Alí. Y es uno de los escritores venezolanos más talentosos, cultos y escondidos que he conocido.
Aquella lectura fue de una hermosura contundente: escuchar a un grupo de autores y educadores leyendo el poema de Gerbasi fue algo cargado de dignidad y belleza. No estuve a la altura de eso. No me había preparado. Creía que se trataba de compartir lecturas y comentarios con los estudiantes. Pero aquello fue grabado de una manera muy profesional y respetuosa. Había algo sagrado en aquel ambiente rodeado de aulas.
Cuando me despedí estaba a punto de llorar pero me salvó un quiosco en la calle: pude distraerme, hacerme el que estaba interesado en las chucherías. La señora tardaba en despachar. Más a mi favor, pero el llanto tendía a desbordarme. Los estudiantes le señalaban aquellas galletas, aquel chocolate. Hasta que me vio y me preguntó mal encarada ella: ¿qué le sirvo? Y yo le dije de lo más firme y serio que pude, pero con los ojos a punto de llorar, como en el final de una película triste y sin poder disimular y sin el coraje para sacar el pañuelo varonil:
-Deme dos colitas con hielo.
José Pulido, poeta y periodista venezolano. Escribe desde Génova, ciudad de Italia.












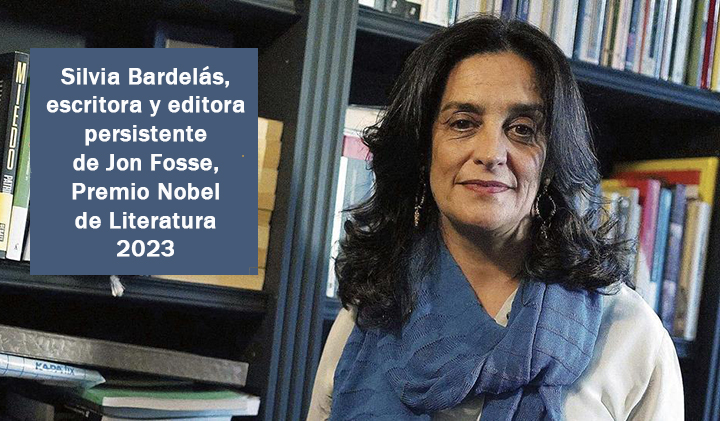

Magnifica reseña !! Muchas gracias.
Mente y pluma maravillosas las de J.Pulido. Excelente articulo y gracias por compartir