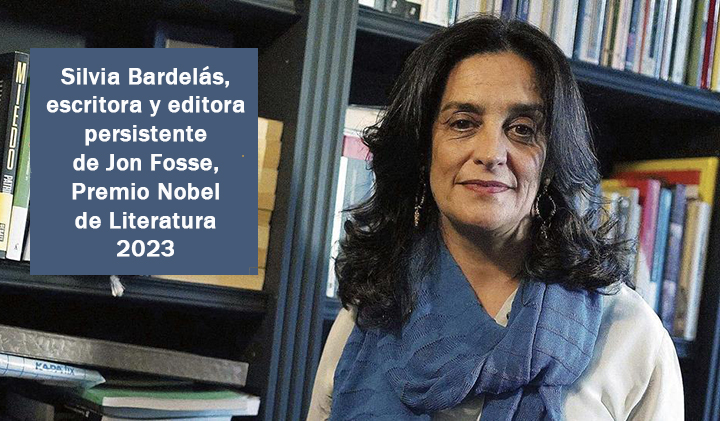EZIONGEBER ÁLVAREZ –
De algún rincón de mi mente, en medio de la noche, surgió de pronto, aquella vez en que llevé a mi hijo a un cumpleaños de parques. Me refiero a esas fiestas al aire libre con perros calientes, cotufas, cornetas estridentes y payasos. Allá, bajo aquel árbol frondoso, estaba un muchacho todo risas, vestido cual saltimbanqui. A su lado, una joven pintaba caritas y otra, sentada a su lado, dominaba perfectamente el arte de hacer animales enlazando globos de colores: una fiesta para niños a todo dar.
Día de algarabías floreciendo en todas partes, el saltimbanqui que te nombro, hacía también de cuentacuentos y así, frente al público infantil, se lanzó con su relato: «Caminaba por una vereda completamente verde. Las casas eran también muy verdes. En el cielo danzaban nubes verdes y hasta el sol era verde. La gente, las farolas y los carros, ¿de qué color eran? díganme ustedes, niñitos:
-Eran veeeeerdesssss, responden todos a una, burbujeantes entre risas.
-¡Muy bien! ¡Muy bien! De pronto, -prosigue-, me detiene un policía con su uniforme verde y su sombrero verde que me dice entre palabras muy verdes: No puedes entrar a este cuento.
-¿Pero, por qué, si todo es tan hermosamente verde?
-Mírate…
-Y allí estaba yo, niñitos, vestido de azul, con mis zapatos azules, mis manos azules, mi cabellera azul, y sonriendo entre azules, le respondo:
-¡Perdón, señor policía, es que me equivoqué de cuento!
Fin de la historia. Qué chévere.
Todo mundo celebró entre aplausos, el bonito relato. Todos, menos Víctor, mi hijo. Como mucho, asomaría una sonrisa de medio ganchete para no desentonar y lo peor, después, a un perro caliente sólo le metió un mordisco. Eso sí estaba muy raro.
Ya de regreso al carro, y a través del denso matorral de risas, Víctor va amasando la que considero que fue la primera angustia de su vida:
– Papi, ese cuento no sirve. No quisiera estar en un pueblo de verdes donde el único azul sea yo.
Escuchar esa declaración de un pichurro de seis años, te digo que desconcierta.
Traté de explicarle en palabras simples, que en determinados momentos de su vida podría suceder que se sintiera igual que el niño de azules. Que entendiera que a veces la gente no logra ver más allá de sus narices y que en resumidas cuentas…
-Papi, tengo hambre. Cómprame un perro con todo, como los tuyos.
Esa interrupción me salvó la vida, o lo salvó a él de una larga perorata. Es que no sabía cómo explicarle toda la vaina metafilosófica que entraña el simple hecho de vivir:
-Okey, es una fiesta y son gratis, voy por uno pa’cada uno y nos sentamos en aquella banca tranquilitos… pero a ti no te gusta la cebolla. Te pica, ¿recuerdas?
-Ya soy grande, responde concluyente.
A estas alturas, me sentía tan orgulloso como el Rey León parado junto a Simba en cualquier aprisco, así tipo: Hijo, algún día gobernarás estas tierras…
De modo que nos sentamos con dos perros calientes -con todo- y dos kolitas.
Allá el santimbanqui, repartiendo golosinas entre los demás niños, y aquí yo a punto de sostener una de las conversaciones más profundas de mi vida:
Papi: – ¿Cuando eras niño existían los payasos?
Iba entendiendo que acaso mi hijo creía que de muchachito mi casa era alguna cueva rupestre y que para vivir tenía que alcanzarle a mi padre un tarro lleno de onoto con el que pintaría en las paredes jirafas y cunaguaros:
-Pues sí, se llamaban Gaby, Fofó y Miliki. ¿Qué tal la cebolla?, pregunto intentando deslizar un cambio sinuoso en el discurso:
-Pica un poquito, pero no importa. Papá, ¿tú fuiste un niño verde o un niño azul?
– Muchas veces me tocó ser azul y, algunas otras, verde. Pero, siendo verde, nunca le negué a ningún niño azul que jugara con nosotros.
-Sí. El otro día en la escuela, se metían con una niña muy flaquita y yo la defendí. Después fue mi novia.
– Eso está muy bien. No sabía que tuvieses ya una novia…
-Me gustan las Payasitas Ni Fú, Ni Fá.
– A mí también, hijo. A mí también.
– ¿Cuál?
– Poniéndome morisquetero, le canté: ¡Unpocoloco! ¡Unpocoloco!
-Papi, esa nooo… la otra payasa, valeee.
-Ajá. Bueno, está bien.
Luego, en el carro, le di inicio a mi famosa monserga sobre los derechos de las minorías, y poniendo el acento en que tener un punto de vista distinto o ser diferente al resto, era algo muy natural y que el pato y la guacharaca y que Martin Luther King y tal… pero mi hijo hace rato que dormía en el asiento de atrás.
Volviendo a esta madrugada del 5 de diciembre de 2020, lo veo otra vez rendido en el carro después de aquella fiestica. Pienso que mi hijo me enseñó a ser mejor persona a partir de ese día, lo cual es mucho decir si consideras que provengo de un mundo antiguo y campirano en el que clavarle su coñazo al que te tocara el rostro -o por casualidad el culo- formaba parte fundamental del pensum de la vida.
Hoy en día mi hijo es un señor abogado. Decidió seguir mis pasos, que llaman, aunque intenté disuadirlo muchas veces. Cuando conoces las leyes venezolanas y ves que todas se arrodillan graciosamente ante el tirano, ni te cuento la indignación que eso concita.
Ayer pasé a saludarlo por su oficina para invitarle un café. Caminando por la selva de concreto, vemos que por la avenida viene un camión de plataforma pintado de rojo, con sendas cornetas y un carajo encima cual reina de carnaval quien junto a dos ayudantes llamaba a votar por el Psuv para ayudar a Maduro:
– Mira papá: Gaby, Fofó y Miliki… pero qué bolas tienen estos tipos.
– Sí vale, igualito. ¿Cómo está tu mamá? (Otra vez deslizo un cambio, tú sabes).
-Bien, bien. Papá, estas pseudo elecciones son igualitas a aquel cuento verde. Los partidos podrán ser variopintos, pero son la misma vaina. Los azules somos más y sin embargo, todo se reduce a controlarnos por la fuerza.
Y por ahí se espepitó Víctor. Fue como escucharme a mí mismo.
-Vente -le digo-. Vamos por unos perros calientes. Tenemos que comer para vivir.
– Y votar para poder comer, dijo el coñoesumadre aquel, responde el chamo.
Cuando tienes un hijo y resulta que con el tiempo se vuelve más sabio y reflexivo que tú, el mandao está hecho. Así que en plena calle, sin pararle bolas y delante de un perrero extrañado, comienzo con aquello de: Es el ciclooooo, el cicloooo sin finnnnnm:
-Viejo, ya vale, que estamos en la calle.
-No seas tú tan pendejo. A mí no me mandes a callar… Hakuna Matata, es mi forma de ser.
– Tú no cambias, padre mío, me dice entre risas. Señor, por favor, dos perros con todo.