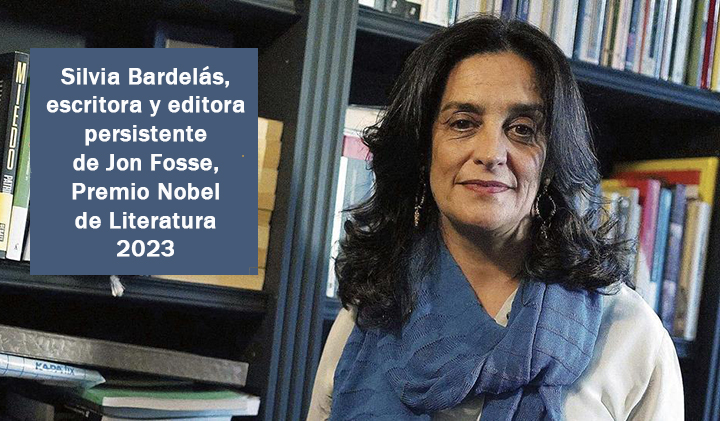ATANASIO ALEGRE
La flor más cruel e inicua de todas, a mi parecer,
(salvo los sufridos que van relatados),
es la de los valientes que tienen por oficio el serlo
y comen dello.
Quevedo
Al finalizar la década de los cincuenta y comienzo de los sesenta, quien quisiera cursar en Caracas la carrera de economía sin perder tiempo debía hacerlo en la única universidad privada en la que se ofrecía esta disciplina, la Universidad Católica Andrés Bello, con sede en la Esquina de Jesuitas, por los lados de Altagracia.
La Universidad Central de Venezuela, responsable de la formación de la mayor parte de quienes llevaban la economía del país, acariciaba entonces la idea de la revolución inminente y no era fácil por esta razón que un semestre siguiera periódicamente al otro sin interrupciones ni conflictos. Como la orientación académica de la Facultad se desarrollaba, en su mayor parte, con arreglo a las doctrinas marxistas, el dístico alemán: Die Revolte ist machbar, Herrr Nachbar (que en castellano podía traducirse libremente por algo así como: querida vecina, la revolución se avecina), constituía el resultado final de conceptos como los de alienación y dependencia, explicados por activa y por pasiva. Sin contar, desde luego, con el hecho de que quien entraba a estudiar en esa escuela donde se cursaba economía terminara enrolado en la guerrilla que operaba en algunos puntos montañosos de Venezuela y amenazaba con convertirse en urbana.
De manera que quien no estaba dispuesto a perder tiempo para acceder al mercado laboral tenía como alternativa cursar economía en la Universidad Católica, como comenzaba a llamarse. Se comenzaba, digo, porque esos eran también los inicios de esta institución en una sede provisional en la que no todas las carreras de inicio tuvieron continuidad. Naturalmente, el respaldo de lo que podía llegar a ser el futuro de la Universidad Católica venía garantizado por el prestigio del colegio San Ignacio, cuyas instalaciones y metodología de enseñanza lo situaban a la cabeza de los centros de estudios en el país.
Pues bien, fue a esta sede provisional de la universidad de los jesuitas donde llegó un día un joven bachiller con el fin de cursar la carrera de economía. Disponía, en todo caso, de una espléndida formación musical al punto de convertirlo en un concertista de piano.
Era un muchacho de profundas convicciones religiosas, y yendo de una lugar a otro dentro del recinto universitario en busca de una capilla se encontró con un armonio de factura alemana apenas usado. La solicitud de permiso para practicar en él debió elevarla hasta el Rector de la Universidad. El asunto es que la maestría del muchacho en el teclado y el tipo de música que interpretaba atrajo oyentes, conscientes del virtuosismo del ejecutante.
No se si ya Cioran había dicho aquello de que sin Bach el papel de Dios habría resultado muy triste en el mundo, pero lo cierto es que Juan Sebastián Bach era el compositor que invariablemente interpretaba el joven músico en la capilla de la universidad.
Yo mismo me encontré entre los asistentes a aquellos improvisados conciertos y en más de un ocasión dejé de asistir a algunas de las clases para las que me había matriculado por esperar que concluyera las suites francesas o algunas de las fugas interpretadas por el joven concertista. Habrá que decir también que el hombre no tocaba simplemente por practicar, sino más bien para lograr el empaque que debía adoptar en los conciertos en los que pensaba participar.
Al terminar, agradecía con un gesto la presencia de los asistentes, limpiaba con un trozo de bayeta las teclas y cerraba cuidadosamente el instrumento. Salía de prisa como suelen hacerlo los concertistas en sus actuaciones, a buen paso hacia sus otras obligaciones escolares, previsiblemente.
No era, o al menos no lo parecía, ni accesible ni simpático. Solemne, más bien, consciente de que no pertenecía al común de los estudiantes, interesados en la superficialidad de lo que constituía el meollo de la vida universitaria de siempre: el chisme y las mujeres. El chisme sobre la actuación de alguno de los profesores, como la de aquel que durante todo el año aparecía impecablemente vestido con el mismo flux, hasta que alguien descubrió que no era el único que poseía, sino que todos de los que disponía eran del mismo color y de igual hechura. Y de las chicas, ya se comenzaba a decir, en razón de la selectividad, que la Universidad Católica era una excelente agencia matrimonial.
Para el estudiante José Antonio Abreu la música era la razón de su vida que combinaba en sus ratos libres con la asistencia en cualquiera de las iglesias que encontrara abierta, la de Santa Engracia generalmente por la cercanía de la Universidad.
En 1963, José Antonio Abreu se graduó en Economía con las más altas calificaciones y los jesuitas lo contrataron como profesor de Teoría Económica. ¿Eran las clases del joven profesor Abreu mejores que las de P. Pernaud, un economista graduado en la Universidad de Lovaina que era el jefe de la cátedra, considerado en el país como una autoridad en finanzas?
Eran otra cosa. Por de pronto, el hombre lograba comunicar en términos muy sencillos lo que a los alumnos les resultaba complicado, tenía una dicción excelente, redondeaba las oraciones con las que ese expresaba su pensamiento y el propio mimetismo en relación con la edad de los estudiantes lo convertían en un profesor singular para quienes eran algunos años menor que él. Tal era su aceptación entre sus alumnos que un día, uno de ellos, movido por la admiración de lo que había escuchado, se levantó y comenzó a aplaudir. Le siguió el resto de la clase y en la Universidad cundió el rumor de que en economía había un dios oculto, alguien a quien los alumnos aplaudían al terminar la clase porque sencillamente sus intervenciones eran geniales.
¿Fue ya entonces cuando el joven profesor Abreu hubiera preferido que esos aplausos se trasladaran de sus conciertos de piano? ¿O a sus actuaciones un año más tarde –en 1964- como conductor de orquesta, después de recibir de manos del Maestro Castellanos el diploma que lo acreditaba como director de orquesta y composición musical en la Escuela Superior de Música Ángel Lamas?
Pero lo cierto es que aplausos tan espontáneamente arrancados como los de sus clases tardarían mucho más en llegar en el campo de la música para el joven concertista, en parte, porque esos conciertos no eran tan frecuentes como hubiera deseado ni su importancia como director orquestal se hizo sentir de inmediato.
-Este es un campo, el de la conducción de orquesta, en el que no se puede avasallar. Toma su tiempo de la misma manera que no se nace concertista, hay que dejar que el oficio madure con el tiempo.
ES LO QUE SE ESCUCHABA
José Antonio Abreu causaba buena impresión -eso sí- y se le reconocía un gran dominio de las partituras.
-Es de baja estatura y tiene que dar pequeños saltos sobre el podio para hacerse notar, se emociona sin necesidad y es preferible mirar a la orquesta que al director. Con o sin fundamento, eso decían algunos de los que ya estaban instalados en los dominios de la música orquestal venezolana. No todos.
El Maestro Castellanos auguraba mucho éxito al joven director, argumentando que era uno de los mejores alumnos que habían pasado por la escuela Superior de Música. En función de sus dotes de seducción -la misma con la que se había hecho tan popular entre los alumnos en clase- tarde o temprano (tarde, más bien, porque éste es un juego de resistencia), el maestro Abreu no solo dominaría el ambiente musical, sino el cultural venezolano que había comenzado a estudiar a fondo.
Uno de los libreros con más oficio decía que muchos de los títulos exhibidos eran a solicitud de un tal José Antonio Abreu que aparecía por el local invariablemente los sábados y se llevaba un cargamento de libros.
En familia, su madre, concretamente, era testigo de que su hijo dedicaba mucho tiempo a la lectura y a los pocos con quienes compartía el don de su palabra, de manera especial quienes comenzaron a ser sus asistentes, les constaba que asimilaba con facilidad lo que leía. Por ese camino llegó a tener una imagen, la adecuada, la que no nace de la improvisación ni del halago ni de la lisonja de cómo funcionaba el país políticamente con la finalidad de dar un nuevo giro cultural que mereciera la pena. Puso entonces en circulación una expresión que resumía el asunto -sobre todo cuando este resultaba complicado-:hay que totumear al país –por la semejanza de la totuma con el cerebro humano, añadida a otra expresión de la que tanto rédito ha obtenido a lo largo de sus carrera: todo el mundo tiene un precio y la clave es saber cuál es y cómo hacer la transacción.
La clave de José Antonio Abreu era muy clara: la paciencia. Que si quería obtener algo, quien podía otorgarlo tuviera la convicción de que estaba dispuesto a superar cualquier obstáculo hasta salir con la suya.
¿Cuándo vino a darse cuenta –y en esto me arriesgo una rotunda negativa, que aunque llegara a ser el mejor director de orquesta del país ya que era tan difícil la competencia- que esto no colmaba sus ambiciones? Pero hubo un momento en su vida en que parece que los hechos me dieran la razón. Fue el día que se le ocurrió que la música podía tener un carácter redentor y eso se demostraba enseñando a tocar el violín a unos niños de la etnia pemón.
-Es un excéntrico, dijeron quienes todo lo saben.
Lo que ignoraban era que esto era simplemente lo accidental, la sustancia era otra cosa.
El conocía el país y sabía que lo movía la economía creando un abismo -un gap, como se decía entonces- entre los de arriba y quienes estaban estancados abajo sin esperanza: la Venezuela de la marginación.
Era consciente también de los errores.
¿Qué podía hacer la música en este sentido?
Pero no vayamos tan deprisa.
Habrá que recordar lo que es conocido, aunque nada más sea de paso: la estrategia de José Antonio Abreu para llegar al frente de la Institución cultural más importante de aquel momento: el CONAC. Para realizar el nuevo giro que pretendía dar a la cultura venezolana necesitaba un presupuesto bastante superior al que los gobernantes de turno asignaban a la cultura. Si tenía que hacer antesala durante una mañana completa a las puertas de un ministerio o de la presidencia de la República, no pasaba nada. Es decir, pasaba ya que cualquiera que fuera el inquilino que ocupaba la oficina en la que Abreu hacía antesala, llegaría un momento en que no iba a tener más remedio que recibirlo.
-El señor lleva cuatro horas esperando.
El ministro o el presidente de turno se pasaba entonces la mano por la cabeza, con un gesto de resignación:
-Dígale que pase.
Ya dentro, era conciso y aplastante. Tenia números, argumentos, contaba anécdotas y su capacidad de seducción lograba lo que quería.
Eso sí, José Antonio Abreu siempre supo a quién tenía delante, qué puntos calzaba el jefe o cuáles eran las cualidades que adornaban a sus súbditos. Por eso, ha contado siempre con los mejores. Tenía un sentido de la gerencia tal, que quienes lo secundan tienen la convicción de que siempre les hacía caso, que veía por sus ojos, pero eso es simplemente un espejismo. El gerente era él y se preparó incansablemente para lo que iba a venir después de su paso por el CONAC, que no fue otro que la puesta en marcha del proyecto con el que iba a demostrar cuál era la nueva función de la música en un mundo convulsionado por la pobreza y desde un país con el que no se contaba para las grandes decisiones geopolíticas.
La biografía que Rüdiger Safranski escribió sobre Nietzsche comienza con estas palabras: “El verdadero mundo es la música. Ella es lo monstruoso. Cuando se la escucha entra a formar parte del ser. Esta es la manera cómo la ha vivido Nietzsche. La música para él fue uno y todo. La música no debía cesar jamás.
O sea que si ella se detiene, de lo que se trata entonces es de saber cómo continuar viviendo cuando deja de sonar”.
¿Había leído José Antonio Abreu a Nietzsche? Habría leído aquello que escribió a su amigo Erwin Rohde al regresar de un concierto de Wagner en Mannheim, dirigido por el propio Wagner: “todo lo que no se deja aprehender al través de las relaciones musicales me inspira disgusto y repugnancia. Sin música, la vida sería un error”?
José Antonio Abreu fue un hombre de una sobriedad apabullante consigo mismo. Digo apabullante y no exagero. Un día fue invitado por un par de señores en el poder a un restaurante con el fin de hacer los honores a un plato que trascendía por su calidad el ámbito nacional. Cuando el camarero les entregó la carta, Abreu dejó que los otros dos comensales ordenaran el famoso plato, mientras él la repasaba de arriba a abajo. Una vez que los anfitriones de Abreu ordenaron, él pidió al camarero que se acercara y en susurro casi, dijo:
-A mí me sirve un huevo frito con pan tostado y un vaso de agua mineral, por favor.
Sesenta años después de que José Antonio Abreu tocara a Juan Sebastián Bach en la capilla de Universidad Católica en sus inicios de la Esquina de Jesuitas, José Antonio Abreu es conocido universalmente.
Muchas cosas sucedieron para eso, una de ellas es que el Sistema Nacional de Orquestas por el que han desfilado ya más de doscientos mil alumnos, con el resultado de que muchos de ellos se encuentran situados en las mejores orquestas como ejecutantes o solistas. Alguno de ellos comparte hoy podio con los mejores directores de orquesta del mundo.
En 1882 Nietzsche escribía a Peter Gast: “Así que he llegado a “ese punto” donde, según Homero, habita la felicidad le bonheur. En realidad, nunca había estado de tan buen humor como la semana pasada en la que mis nuevos conciudadanos me gratifican y obsequian de la manera mas amable”.
¡LOS CONCIUDADANOS!
Desde aquella tarde en la que Abreu recibió el título de economista, el país ha seguido su marcha, pero el advenimiento de aquella revolución posible con la que se metía miedo a las vecinas (querida vecina, la revolución se avecina) se hizo realidad contante y sonante desde dos década en Venezuela. Muchas cosas han cambiado y otras han permanecido, con o sin intervención de la revolución bolivariana. Una de las que han permanecido es El Sistema Nacional de Orquestas, transformado él mismo en otra revolución, la revolución musical más importante que haya tenido lugar en la historia de la humanidad.
El vigor espiritual de este hombre, de tan escasa encarnadura, de tan ostensible fragilidad física a una primera inspección, que creó, consolidó y dio vigencia mundial a este movimiento musical, es alguien con el que hay que contar. Lo han hecho ya algunos de los centros mundiales más importantes del saber-la Universidad de Harvard, o el Premio Príncipe de Asturias, entre otros- por una sencilla razón, la que pregunta por el destino del Sistema Nacional de Orquestas: ¿Se colocaría al servicio de la revolución bolivariana -por lo del prestigio- o esta, la revolución, lo haría al servicio del Sistema Nacional de Orquestas?
A favor de Abreu actúa el hecho que siempre ha sabido lo que hay que decidir. O sea la respuesta a la pregunta ¿quién decide lo que hay que saber y quién sabe lo que hay que decidir?
Eso ha equilibrado el juego, y esa es la importancia de José Antonio Abreu, nacido en la ciudad de Valera setenta y nueve años atrás, al que acaba de sorprender la muerte una de esas tardes en que el sol, y no solo él, había tenido su ocaso.