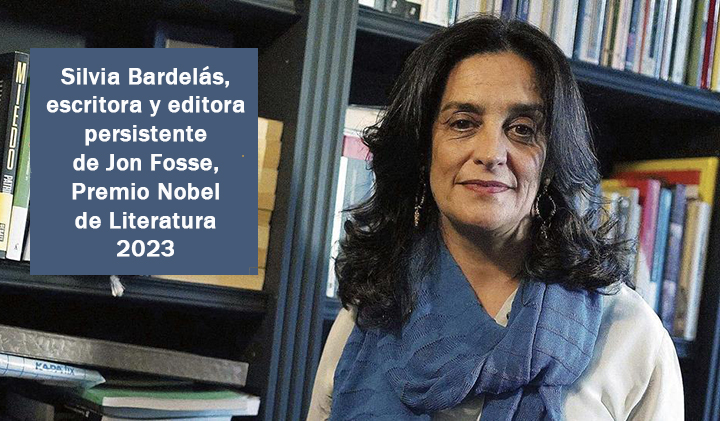LUIS-ANÍBAL GÓMEZ
A Teresa Gracia Santillán, in memorian
Andando por las anchas aceras de los bulevares parisinos, trajinando tortuosas callejuelas o concurridas estaciones de Metro, siempre en alguno de esos prolijos afanes que saturan las tempranas horas del día y a veces los ratos de la tarde, la acompañaba en sus asuntos y diligencias. Y ella también a mí en las mías, terminando en una sala de cine crepuscular, un bistró astroso o un snack bar circunspecto. No en un lecho ¡que es dónde debieron! de haber procurado que aquel rapto transicional floreciera y precisara su propio destino, si todo hubiera sido como debió ser; o bien, al menos común y corriente.
Aunque con ella nada lo era.
Sabía, no sé cómo, arrebatar a la cotidianidad una dimensión insólita que sorbía el acecho de mis desilusiones o que tal vez aguardaban el momento preciso para redoblar los incisivos dardos de análisis y reproches; pues, no suele uno tirar al pasado como ropa curtida las nacientes quimeras.
Nada en ella era redundante. Teresa hacía de algún modo y manera que las cosas transcurrieran como lo esperaba, aunque muchas veces de forma bien extraña o extravagante. Que lo nuestro en primer lugar fuera único, inédito, inaugural, creando la excitación de no haber sido precedidos por Romeo y Julieta o que sería algo insólito en el mundo, no vivido por nadie, ni antes ni después. Quizás por eso a veces me sentía ajeno, extrañado de mí mismo, medio patidifuso cuando parecía que el paraíso se volcaba sobre mí, y no que estaba tratando de alcanzar el paraíso.
También a veces andando a su lado no sentía la acera, el suelo adoquinado, no sintiendo mis pasos al caer o que sonaran tan lejanos, cual eco fatigado viniendo de otra dimensión; o levitando unos centímetros sordos en una sensación de gomaespuma inventada mucho después. Explayaba los ojos tal vez para escuchar mejor y comprender, pero enseguida debía cerrarlos asegurando el paso.
Yo no sé si todo aquello era real y concluyente o simple y llanamente enamorarse de Teresa.
Tales salidas y andanzas en pareja habilitaban situaciones en que nos tomábamos de las manos, la llevaba de los hombros o la cadera, muchas veces atenazados de pie en algún vagón de Metro. Expresiones todas de dos cuerpos que deseaban encontrarse y transfundirse, y que la conciencia clase-media en picada reprimía con la fuerza de un mandato de ancestros primitivos.
Hasta aquel inusitado instante en que me miró al sesgo, muy de cerca hacia arriba, con sus tremendos puñales negros plantados en mí y que algo íntimo y urgente reclamaron, el azabache de sus cejas alentando… Y yo por mero instinto, sin entender ni descifrar, tuve que cruzar el umbral e irrumpir sin pedir permiso ni reparar en lo que hacía: La besé estrechándola en medio de aquel gentío y su opresión anónima, recóndita y vigente de unos cuerpos demasiado pegajosos. Y para sorpresa mía se me encajó literalmente entre los brazos respondiendo a mi beso, ansiando más ternura, más calor, refugiándose en lo más hondo de mi vida y de mí mismo ratificando de tal modo la entrega de la niña desvalida y a la vez tendiendo un halo preventivo en medio de la barahúnda.
Esa manera única de entreabrir los labios y cerrar los ojos como una muñeca anhelosa me trastornaba. Todo sucedió en muy pocos segundos. Aquella epifanía de dos y el capullo de un nuevo delirio: el nuestro que mucho tenía de advenimiento (inicio) y adviento (esperanza y vigilia), que nacíamos en el instante mismo en que nos besábamos, glosando aquel bolero.
(Me pregunto si no fue siempre la niña desamparada buscando refugio que ahora retenía entre mis brazos; y me interrogaba si tendría tesón suficiente para asegurarla y conservarla tomando en cuenta que era la versión ibérica siglo XX de la Nástenka de Noches blancas o la Sonia de Crimen y castigo o la a fusión de ambas en la quimera dostoievsquiana, ahora también mía).
Sí, tendía un halo protector de lo que amenazaba mi asalto apasionado, la escala vencida, el aposento penetrado: la chica que esperaba. No sabiendo aún, arriesgando al fin que la interdicción terminara por imponerse. En semejantes aguas lodosas y turbulentas tenía que nadar, esforzarme por hacer pie y alcanzar la orilla.
Una chiquilla que a los siete años escapaba en estampida, horrorizada y descalza en el mayor desamparo de la mano de su pobre madre por las pedregosas, polvorientas, pantanosas trochas de Catalunya, durante aquella gigantesca desbandada, en 1939, de la guerra civil, hacia los campos de concentración franceses de Saint-Cyprien y Argelès-sur-Mer. Huella enclavada que nunca cicatrizaría: el cliché que ponía plomo en sus ojos, ahogaba su mirada, ensombrecía su voz y que, a fin de cuentas, malograría aquellos arrestos de una pasión que no florecería.
A la sazón éramos apenas una pareja que se arrullaba en el Metro, nada nuevo, nada insólito, nada extraño. Asunto de todos los días o a toda hora en cualquier parte. Sobre todo en París, si bien nosotros tiritábamos sin tener frío, sintiendo fuego en las mejillas y brasa en las entrañas, no sudando gota.
Después, llegados a mi habitáculo, nos despojábamos de los atuendos invernales hasta quedar en blusa, camisa y pantalón para reanudar nuestra mutua exploración de los confines de la eternidad, sin intentar franquearlos. Nos recostábamos —sin otro mueble, sofá o diván que no fuera el inhóspito sillón—para seguir arrullándonos enmudecidos y a ratos respirando penosamente. Beso y palabra son incompatibles, apenas si alternan el mismo órgano que no revelando lo mismo. Sus cargas semánticas son incomparables: Un beso equivale a más de mil palabras, una mirada, una caricia contiene todo un discurso. También una palabra bien dicha y oportuna puede superar los mil besos.
No intenté llevar las cosas más allá tan pronto, tal vez atropellando. Ella tampoco lo hubiese consentido, según me pareció. Y eso, uno lo sabe. Éramos ahora una pareja que se apurruña en el lecho, en un silencio que algo tenía de piadoso, fervoroso o reverente como quien acomete la estrecha senda alpina que bordea un abismo insondable sin dejar de verlo, pues tal vez empuja al paraíso o a la muerte. Hablaban las manos, los mimos, el lenguaje del rapto, los piquitos, bisous que se regaban al voleo ignorando adonde caerían diciendo muchas cosas sin precisarlas. No más. Era el minuto en que el mundo podía desaparecer, y no lo notaríamos. También llegó el instante en que quedamos dormidos una en los brazos del otro…
Hay cruzadas que se ganan o se pierden batallando o soñando. Yo libré algunas, y todas las perdí. Con todo, el sol sigue resplandeciendo, las boquitas de los peces del Sena lamen otros pies, los crepúsculos alcanzan la medianoche saludando el bonjour… y ella ya no está.
Pese a todo a veces la siento a mi lado velando mi sueño o mi trasnocho, y cuando le voy a hablar, se esfuma… Estrecho la colcha de mi ansiedad para evocar una vez más su difuso perfil frágilmente reflejado en la ventana del Metro, su caída de ojos y su tristeza.
——–