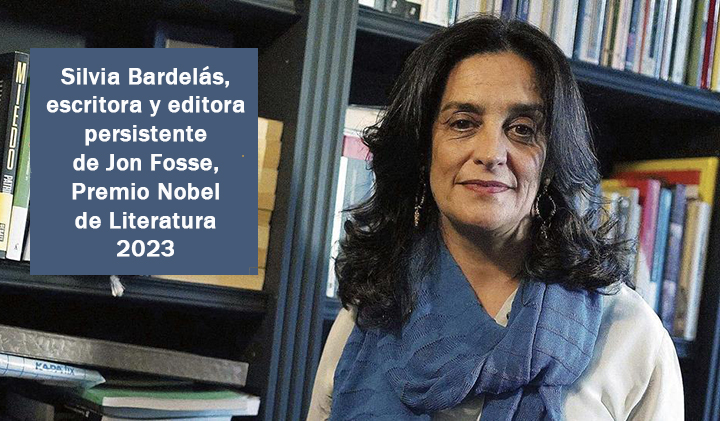Venezuela sufre una crisis multidimensional. En primer lugar, una recesión agravada por la escasez y la hiperinflación, que han hecho caer en la pobreza a tres cuartas partes de los venezolanos. Triste destino para una nación rica en petróleo. La maldición del oro negro ya no existe: el período del aumento excepcional del precio del barril de 2000 a 2014 no fue aprovechado para sentar las bases de un crecimiento sostenible, a causa de la mala gestión del populista régimen chavista y a una corrupción sistémica. El ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) ya no merece en absoluto el entusiasmo que suscitó en la izquierda radical y en algunos sectores empresariales.
Su sucesor, Nicolás Maduro, ha dilapidado en poco tiempo el capital electoral acumulado por Chávez a través de sus programas sociales gestionados de forma clientelista. Pero hizo algo peor: Él quiso compensar la erosión de su base social con reiteradas violaciones al estado de derecho y las leyes de la República. En diciembre de 2015, la oposición ganó las elecciones legislativas y obtuvo una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha sido utilizado de manera sistemática para contrarrestar el trabajo de los legisladores. A finales de marzo, los jueces suspendieron la inmunidad parlamentaria y han delegado el poder de legislar en el Ejecutivo. Este atentado tan obvio a la separación de poderes ha suscitado rechazo y ha sido criticado por la fiscal general de la República. El régimen se ha visto obligado a rectificar el tiro, al menos en parte. En cierto modo, dio dos pasos adelante y un paso atrás.
La convivencia conflictiva entre el gobierno chavista y la oposición no es una fatalidad, no más que el choque entre poderes. El Gobierno peca por arrogancia y brutalidad. Los opositores, a menudo en competencia entre sí, sin duda no carecen de infantilismo e improvisación. Maduro, formado en la escuela de Fidel Castro, no deja de llorar el legado del caudillo. Caracas proporciona petróleo a La Habana y obtiene a cambio una especie de legitimidad revolucionaria. Los cubanos, muy presentes en Venezuela, no son necesariamente aconsejables.
Para evitar la mortífera espiral de la impugnación de la calle y de la represión, el gobierno chavista y sus opositores deben negociar un calendario electoral para dar la palabra a los venezolanos. Por supuesto, ninguna elección libre puede contentarse con candidaturas prohibidas, como la de Henrique Capriles, dos veces candidato de la oposición a la presidencia y hoy privado de sus derechos políticos. No más presos políticos: son más de un centenar en Venezuela, algunos de ellos diputados y dirigentes de la oposición, como Leopoldo López, encerrado desde hace más de tres años en una prisión militar.
La Comunidad Internacional, que durante largo tiempo ha sido indiferente al descenso a los infiernos de ese país, parece haberse recuperado y aboga ahora por una solución negociada. La defensa del estado de derecho, de la constitución y los derechos humanos debe ser una base común para los demócratas. La complacencia con respecto al populismo de la izquierda radical latinoamericana es poco compatible con la movilización en contra del ascenso de la extrema derecha en Europa o en Estados Unidos.