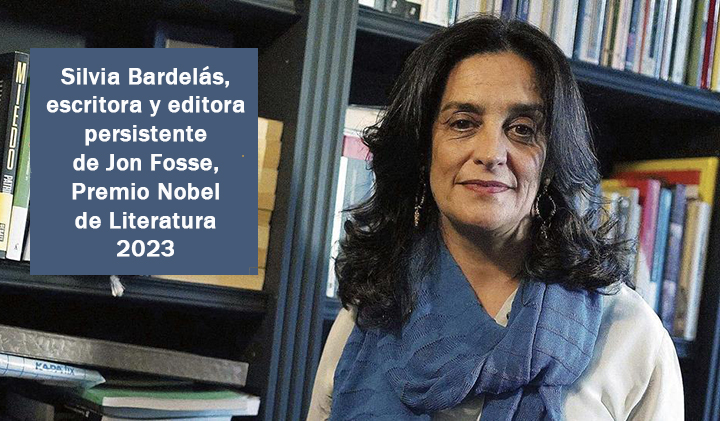ELIZABETH ARAUJO –
Cada mañana, cuando el sol de las 10 se hace dócil y atraviesa sin tocar las hojas de los árboles, aparecía el maestro. Lento, apoyándose del bastón y escoltado por la chica que le atendía, el maestro recorría la placita aérea entre los edificios de la urbanización, y si algún vecino mayor de 50 años le adivinaba y saludaba, Juan Vicente Torrealba asentía con el movimiento tardío de su cabeza.
Hay en este artista, que en el conjunto residencial Juan Pablo II, en Caracas, tiene como un patrimonio ignorado, una rara sensación de eternidad que dimana a su alrededor. Pese haber arribado a los 100 años, su lejanía con la bulliciosa actividad de compositor e intérprete que le dio fama, no se ha apresurado en envejecerlo. Quien le estrechó la mano hace medio siglo podría identificarlo sin dudar, porque Juan Vicente conserva su porte de hombre grueso, la cara ancha de llanero, el cabello aindiado y el sombrero que no le abandona.
Aunque procuro no ser infiel a mi memoria, conservo la emoción de la entrevista que nos concedió un sábado en la mañana aprovechando nuestra vecindad, y que terminamos con chupitos de Amareto y ron, a pesar de los consejos del médico y los regaños de Mirtha, su esposa, con quien terminaría siendo mi gran amiga. El maestro Juan Vicente me hizo conocer ese día la magia del arpa y dio cuenta de las anécdotas salpicadas con travesuras de su vida mundana. Fue una tarde gratificante donde hizo escala en los recuerdos de su juventud y en las noches de éxito.
Ver salir de sus manos los sonidos del Concierto en la Llanura, Muchacha de ojazos negros o Barquisimeto, fue para mí una emoción inmensa como haber desenterrado un tesoro. Lo imagino siendo el mismo pero algo disminuido en su fortaleza y entusiasmo. Y no sé si prosigue con las caminatas, debido a la inseguridad que acecha al Montalbán que una vez fue tranquilo. Pero no olvido el regalo de esa tarde de anécdotas y fresca, recibir su calidez y captar la sabiduría del llanero plasmada en una sonrisa. Feliz cumpleaños, maestro.