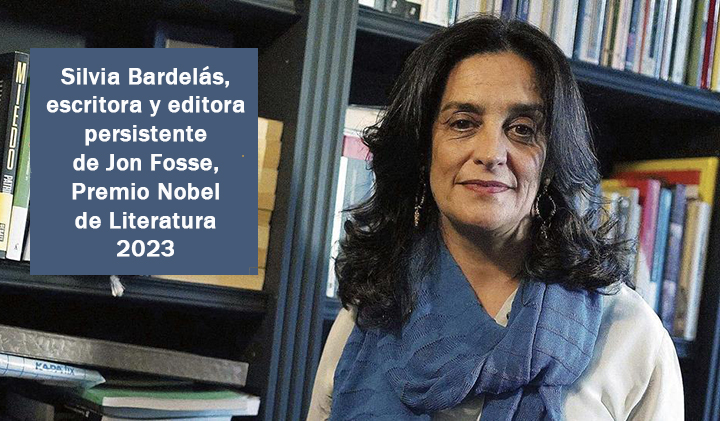OMAR PINEDA
“No me hables de ese caballo, mi pana. Te lo pido como un favor, porque he sido amigo de tus hermanos y por respeto a tu viejo, que en paz descanse. Evocarlo ha sido mi martirio. Es pensar en Aly Khan arrastrando la voz para proclamar que un purasangre tan feo, el mechón en los ojos y una pata corva, acababa de ganar el Kentucky Derby, y entonces no puedo evitar de pensar en ella. ¿Ves? ¡Mira cómo se me aguan los ojos! y a mi edad, enfermo como estoy… esa imagen me tortura”. Lo escucho y presiento que la atmósfera de simpatía con la que nos sentamos en la mesa está a punto de enrarecerse. Admito que Fuenmayor no quería mencionarlo. Fui yo quien, en un acto de involuntaria temeridad, le pregunté por Mireya, su mujer, la colombiana, la rubia alta, espigada, que al caminar dejaba salir un montón de feromonas borrando de nuestra memoria lo que estábamos haciendo, de modo que luego nadie se acordaba en qué inning íbamos ni cuánto a cuánto estaba el juego.
Fuenmayor me mira, y después de un extraño silencio pregunta, adornándose de una cómplice sonrisa, ¿verdad que era una hembra? Sixto Fuenmayor no espera respuesta. Es obvio que mis palabras no importan. Todo sucedió cuando aludí que cerca de aquí en Barcelona hay un restaurante llamado Cañonero, y nada más por conversar especulé si acaso el dueño será uno de los tantos millonarios de la hípica que se beneficiaron con los triunfos del hijo del semental Pretendre y de la yegua americana Dixieland II. Cañonero ha sido y será siempre gloria de Venezuela y me duele que injustamente nadie lo recuerde. Por eso lo mencioné. Porque Fuenmayor era el más febril apostador a las carreras, como casi todos los hombres del barrio. Una pasión que se acrecentó con la tragedia de Juan Bautista Chirinos, mi vecino que prometía figurar al lado del “Monstruo” Gustavo Ávila o de Balsamino Moreira, y que un desatino lo hizo estrellarse contra la baranda del poste de los 400 metros, pasando a la historia de la hípica venezolana como el primer jinete fallecido en el hipódromo La Rinconada.
La muerte de J.B. Chirinos, como le decía la Gaceta Hípica, nos dolió a todos por igual, porque entre tantos desgraciados que había por ahí ese joven falconiano, pequeño, compacto como un indio y cabello negro pasado de brillantina era el punto focal de nuestro horizonte. Vestía con cierta pretensión de seriedad y hacía gala de una dignidad de celebrite que lo convertía en la insignia local. Es verdad, a nuestro barrio llegaron después campeones en boxeo, como Morochito Rodríguez, o Papelón Borges, estrellas del baloncesto, como el Orejón y hasta el Dragón Chino, el más “sucio” del elenco circense de la lucha libre; pero el “negro” Chirinos fue el arquetipo del pobre que triunfa y cuando está a punto de coronar la fama viene la parca y le monta una celada para acabar con las esperanzas de un colectivo.
Comprendo que Sixto Fuenmayor, a quien le decían el empolvao porque salía envuelto en talco, se niegue a ahondar sobre Cañonero. Decían que era funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, y debido a ello en su presencia evitamos tocar los temas de la política. Vivía adherido a la Gaceta Hípica, oyendo las carreras por Radio Continente y cada lunes revisaba las fotos fijas de los diarios para explicar en retrospectiva por qué perdieron sus caballos. Para mí el hipismo constituyó un mundo aparte, casi mágico, ya que corría la leyenda de que trasformaba en ricos a gente pobre que acertaba el 5y6. Para saber más de ese universo, de chamos bajábamos al bar Bidú, frente al Hospital Militar, para observar desde la acera de enfrente el comportamiento singular de los adultos cuando oían las carreras (luego las transmitirían por televisión). Cuando salían arrechos a fumarse un cigarro o discutiendo por qué el jinete “se abrió demasiado” en los 800 y no volvió al pelotón; inclusive las peleas entre quienes perdían su dinero por obedecer al amigo que le hizo cambiar la apuesta en el último minuto. Mientras esa multitud, ebria de alcohol e ilusiones dejaba su dinero en otras manos, y Fuenmayor demostraba por qué tal ejemplar debió ganar, Mireya se entretenía con Darwin, el ecuatoriano gordito que reparaba lavadoras a domicilio. Se encerraban esas tardes en el apartamento de la planta baja del bloque ocho, lo que nos facilitaba espiarlos por la ventana, abriendo con un alambre las persianas, sin que la pareja se diera cuenta o si lo hacían ya era demasiado tarde. No sé si fue por eso que nosotros, por pura envidia, le cogimos arrechera a Darwin, quien vivía en La Morán; pero nadie se atrevía a contárselo a Fuenmayor, ateniéndonos a dos reglas: primero, no era asunto de uno; y segundo, ¿cómo hacíamos para transgredir la primera regla sin que Fuenmayor no nos sometiera a un interrogatorio y concluyera que estábamos mintiendo? Yo sé que está mal confesarlo, pero nuestra venganza fue alegrarnos cuando mataron al ecuatoriano en un atraco ese mismo año.
El punto es que ha pasado demasiado tiempo y aquí ahora está Fuenmayor. No puedo soslayar al presidente de la junta de vecinos, al señor que nos enseñó a batear y a inclinarnos para agarrar los rollings; el primero que nos mostró un revólver al tiempo que se apuntaba con una narración espeluznante para contarnos cómo torturaban a los militantes comunistas, sin saber que años más tarde Richard Bravo, Virgilio Álvarez, los hermanos Gamboa y yo nos incorporaríamos a la JC, y que después de una charla con Ciano, nuestro contacto en el PCV en San Juan, sobre la lucha de clases acabaríamos planificando quemarle el carro al Empolvao, lo que no llegamos hacer porque en el fondo estábamos agradecidos de alguien que nos ofreció su amistad. Por eso ¡coño! cómo no hablarle de Cañonero, y subrayarle la imagen por televisión de Gustavo Ávila levantando el fuete en el Churchill Downs ante el asombro de los gringos y el estallido de felicidad nacional de un pueblo aferrado a un sentimiento parecido al amor. Recuerdo que Luis, el cumanés, intentó registrar a su primer hijo como Luis Cañonero Guerra, y el jefe civil no solo lo rechazó sino que amenazó con meterlo preso. Un esfuerzo vano, porque de todas manera el chamo creció y en el barrio fue conocido como Cañonero, marcado además para rematar caballos en La Plazoleta, donde llegaban los autobuses en su para final. Con la quinta cerveza Fuenmayor se vuelve dicharachero, y me confía que a él tampoco le gustaría olvidar esos tiempos. Habla más con un sentimiento similar a la culpa que a la nostalgia. Confucio decía que el tiempo es una gota congelada, y el pasado un turbado espejo donde se reflejan los recuerdos que se niegan a desaparecer. Retornar al presente no tiene sentido. El hipismo se extinguió como casi todas las tradiciones que definían al país, y Mireya, dice, regresó a Colombia, se casó de nuevo y tiene dos hijos. Entonces lo que queda de aquellos años es un Sixto Fuenmayor instalado en largos silencios que me desorientan. Hasta que al fin, sin dejar de observarme, hace un gesto, como de encogimiento de hombros que recorre la distancia de su mirada a la mía, y me dice en voz baja y algo quebrada: perdí a la Mireya y me vi obligado a matar al ecuatoriano. ¿Viste que por eso no quiero que me hables de Cañonero?