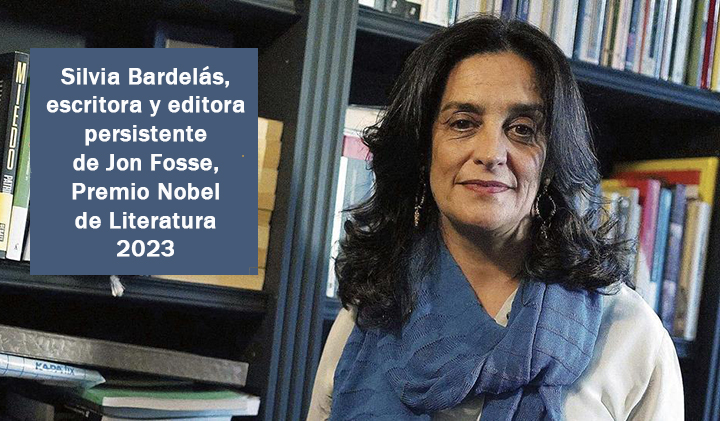ABEL IBARRA –
PRÓLOGO – Desde Palma de Mallorca, donde vive Leila Tomaselli después de haber andado libremente por esos mundos de Dios, la vida se debe ver de un modo fragmentario y huidizo. Leila se puso a reflexionar (mejor, a escribir) sobre ese pasado disperso por donde anduvo sin bitácora de viaje, con la aspiración de recuperarlo como un tesoro que tenía perdido en los estantes de la memoria. La tarea exige un esfuerzo de explorador que vuelve a las andadas por el mismo camino recorrido, en un intento por lograr la identidad personal que le resulta esquiva después de tanta aventura. Seguirle la pista a ese desafío que es “Si la mar se seca”, continuar paso a paso la lectura reconfortante de las historias que le dan vida, significa hacer de compañero de viaje que hace sus propias reflexiones desde el asiento del pasajero, pero, que, invariablemente, también fatiga una ruta donde se juntan literatura y vida para hallar una mejor dimensión de lo humano.
Marcel Proust demostró que no hace falta contar alguna anécdota elocuente o persuasiva para escribir novelas de gran aliento vital y fortaleza narrativa. “En busca del tiempo perdido” no es de esos relatos de viajes que fascinaron a generaciones de lectores con fatigosas travesías por mares y continentes ignotos. Historias construidas con datos imprecisos, conjeturas incompletas, fábulas torcidas, pistas confusas, todas, eran el sustento de duras jornadas que prometían descubrir el enigma de una equis sobre el justo lugar del mapa donde concluía el extenuante trayecto. “En busca del tiempo perdido” es una aventura asordinada con la que Proust nos desvela haciéndonos creer que salió a buscar “algo” extraviado en un pasado remoto. Al final no aparece por ningún lado de sus siete tomos el tesoro material que nos compense los afanes de la búsqueda. El brillo narrativo no está en las historias que cuenta sino en la manera como las cuenta, siempre hurgando en los intersticios del espíritu, adentrándose en los pormenores de su existencia poblada de eventos más o menos fútiles, pero, por obra y gracia de un idioma, puesto a cumplir su mejor desafío, el de reconstruir la realidad, con lo cual logra transformar lo profundo, lo abisal, en la piel por donde respira su vida cotidiana.
 Proust fue el primero en desestimar la consabida regla de oro de la narración que exigía la formulación de “exposición, nudo y desenlace” para que una historia quedara bien articulada. Las novelas policiales, que usaron y abusaron de este recurso, no habrían podido existir sin ese esquema, porque se trataba de reunir indicios y descubrir pistas de sentido que nos permitieran reconstruir el croquis sangriento hasta terminar atrapando al desalmado asesino del amo de la mansión. El suspenso era el soporte narrativo y la responsabilidad casi siempre recaía en un mayordomo hastiado de mucha humillación cotidiana, quien terminaba vengándose de su amo y señor. “Elemental mi querido Watson”: Lord Collingwood tuvo un resbalón con el ama de llaves de su palacio y obligó a George, su mayordomo -so pena de cesantearlo-, a que aceptara como suyo el resultado de aquel asalto furtivo; una niña de ojos azules que reproducían el cielo. George admite el encargo, pero se enamora y llega a tener su propio tropiezo con la muchacha, unión furtiva de la que nace el único heredero de Lord Collingwood y el plan de George para quedarse con la fortuna.
Proust fue el primero en desestimar la consabida regla de oro de la narración que exigía la formulación de “exposición, nudo y desenlace” para que una historia quedara bien articulada. Las novelas policiales, que usaron y abusaron de este recurso, no habrían podido existir sin ese esquema, porque se trataba de reunir indicios y descubrir pistas de sentido que nos permitieran reconstruir el croquis sangriento hasta terminar atrapando al desalmado asesino del amo de la mansión. El suspenso era el soporte narrativo y la responsabilidad casi siempre recaía en un mayordomo hastiado de mucha humillación cotidiana, quien terminaba vengándose de su amo y señor. “Elemental mi querido Watson”: Lord Collingwood tuvo un resbalón con el ama de llaves de su palacio y obligó a George, su mayordomo -so pena de cesantearlo-, a que aceptara como suyo el resultado de aquel asalto furtivo; una niña de ojos azules que reproducían el cielo. George admite el encargo, pero se enamora y llega a tener su propio tropiezo con la muchacha, unión furtiva de la que nace el único heredero de Lord Collingwood y el plan de George para quedarse con la fortuna.
Por esa vía transcurrían todos los relatos hasta que Proust complicó el oficio con un nuevo modo de hacer literatura. El autor de “En busca del tiempo perdido” sustituyó la cruz del mapa donde se hallaba el tesoro al final del viaje o la identidad del asesino que daba fin a la historia policial, con un hallazgo que perdura incólume hasta hoy como la joya más preciada de la narrativa contemporánea: la memoria. Allí habitan todos los rasgos que hemos venido acumulando en nuestro paso por la vida y, como un mapa del tesoro, sugiere el camino a seguir para descubrir nuestra verdadera identidad. Mas suele ocurrir que de tanto andar y desandar el camino, nos olvidamos de los pasos que nos trajeron hasta el aquí y el ahora. Y allí es cuando a Proust le toca la tamaña suerte de que, al sumergir una magdalena (galleta en forma de concha marina), en una taza de té (infusión la llama la gente muy fina), se le vienen hasta su presente inconcluso las señas de esa vida placentera y tormentosa a la vez, donde reposaba su inocencia en los tiempos de un pueblo llamado Combray. A Proust se le aparecen de súbito los rasgos que conforman su universo vital desde la primera magdalena y, en torrentera, se dedica a desenredar la madeja de sus recuerdos difusos para reconstruirlos y recuperar ese tiempo perdido en los anaqueles de la memoria.
 Pues Leila Tomaselli le tomó la palabra y se puso a echar los cuentos de su pasado familiar convertidos en piedra angular de su propia cotidianidad, posiblemente, con el fin de saber a dónde la trajo el mar de experiencias que le inunda la memoria. “Si la mar se seca” es el título extraído de un refrán popular que la autora escuchó durante sus años en la isla de Margarita, en Venezuela, adonde fueron a parar los antiguos andaluces dicharacheros e irredentos. Su novela, que gira en torno a innumerables recetas y platos magníficos de sus ancestros italianos, sicilianos por más señas, está urdida como un recuento de las múltiples experiencias habidas en los muchos países donde le tocó vivir. Lo de echar cuentos es casi una expresión literal porque, a pesar de que la novela en su conjunto no está tejida con el manido esquema de la exposición, nudo, desenlace, cada pieza es una deliciosa historia en sí misma, que es posible degustar sin tomar en cuenta el “hilo de la narración” que cierta crítica literaria quiere encontrar siempre en toda obra que aspire a ser novela. Pero, eso sí, cada viñeta, cuento, fragmento, o como se le quiera llamar, se lee con la fruición y el placer de quien disfruta escuchando historias en torno a una hoguera familiar. O, de quien se sienta a la mesa para recuperar los sabores y saberes que se le metieron en el alma a través del paladar de la infancia.
Pues Leila Tomaselli le tomó la palabra y se puso a echar los cuentos de su pasado familiar convertidos en piedra angular de su propia cotidianidad, posiblemente, con el fin de saber a dónde la trajo el mar de experiencias que le inunda la memoria. “Si la mar se seca” es el título extraído de un refrán popular que la autora escuchó durante sus años en la isla de Margarita, en Venezuela, adonde fueron a parar los antiguos andaluces dicharacheros e irredentos. Su novela, que gira en torno a innumerables recetas y platos magníficos de sus ancestros italianos, sicilianos por más señas, está urdida como un recuento de las múltiples experiencias habidas en los muchos países donde le tocó vivir. Lo de echar cuentos es casi una expresión literal porque, a pesar de que la novela en su conjunto no está tejida con el manido esquema de la exposición, nudo, desenlace, cada pieza es una deliciosa historia en sí misma, que es posible degustar sin tomar en cuenta el “hilo de la narración” que cierta crítica literaria quiere encontrar siempre en toda obra que aspire a ser novela. Pero, eso sí, cada viñeta, cuento, fragmento, o como se le quiera llamar, se lee con la fruición y el placer de quien disfruta escuchando historias en torno a una hoguera familiar. O, de quien se sienta a la mesa para recuperar los sabores y saberes que se le metieron en el alma a través del paladar de la infancia.
Cada pasaje de las experiencias narradas en “Si la mar se seca”, con sus olas de vaivén entre una y otra, resultan viñetas que se nutren armoniosamente a través de una respiración que, si tiene que ver con los recuerdos, no está teñida de la nostalgia que padecen los tristes. No, porque la narración de cada pasaje es alegre, disfrutable, más aún, deseable, desde un hedonismo consciente que Leila Tomaselli expone con la valentía de una mujer que ha vivido, gozado y sufrido, como sólo la gente de músculo afectivo verdadero puede hacerlo y quiere seguir haciéndolo. Cada pequeña historia devela el intento de su autora por reencontrar después de muchos años la experiencia vivida como si fuera la primera vez. Aquí, el personaje (y esperemos que sea la propia Leila) se enamora por primera vez, se entrega al sexo por primera vez, degusta un plato por primera vez, es infiel por primera vez, la engañan por primera vez y, así, ad infinitum, como si quisiera encontrarle a las cosas el gusto que no supo hallarles en la primera oportunidad en que se entregó al cuerpo desnudo de la vida. Sí, las viñetas de esta novela que transcurre en un tiempo permanente (para no hablar del trillado tiempo circular), son un constante ir y venir sobre un mismo tema: el deseo de seguir viviendo, quizá una paráfrasis marinera que le sirve de título a este libro prodigioso.
Y ahora que Leila vive en Palma de Mallorca, isla con mucho abolengo de músicos y poetas, vale la pena mencionar una anécdota de gran fortaleza y virtud expresiva que nace de los pescadores de la isla de Margarita. Van dos de ellos en su peñero, bote rústico pero de gran condición marinera, y, el más avezado, le pregunta al segundo: “Compadre, ¿y qué hacemos si la mar se seca?”, “Adiós carajo”, responde el segundo a babor del bote trajinero: “nos vamos a pie, compadre”.
O sea, lo mismo que ha venido haciendo Leila desde que creyó que se le había secado la memoria y se vino a pie por estos lugares de Dios, donde abundan los recuerdos, porque “más allá de la mar, queda mundo todavía”.
Abel Ibarra, narrador venezolano. Escribe desde Miami, EEUU.
“Si la mar se seca» se consigue en Amazon.com