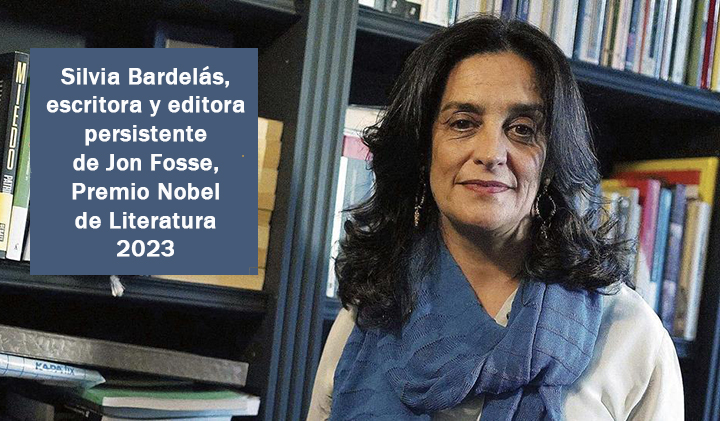GREGORIO RIVEROS. Una noche larga soñé que era un personaje dentro de un ensayo titulado «Elogio de la ceguera» (un ensayo que no es de mi autoría). Todo comenzó cuando yo tenía 7 años de edad y pude leer el ensayo que acabo de mencionar. Ahora bien, me hice adulto y un ingrato lector. Apenado, confieso que, había olvidado su contenido; incluso, su autoría. Excepto que, por suerte, y tanto repetirlo, se impregnó en mi memoria un trozo del ensayo el cual podía recitar, sin saber quién lo escribió. No sabía quién era el autor; hasta que un buen día ─por relación casuística─ conocí el nombre del autor.
Lo importante del asunto fue lo que después me sucedió, algo muy particular, que tiene que ver con el mentado sueño: yo era parte de los personajes del ensayo; al menos, debí ser una parte. En realidad, yo no aparezco en el ensayo, y eso es obvio, porque el autor murió antes que nos conociéramos y supiera de mi propia ceguez.
El fragmento del ensayo que siempre recordaba y podía recitar de memoria, es el siguiente:
(Reunidos en el ensayo los ciegos decían): “Se me ocurre una idea, dijo el viejo de la venda negra, vamos a jugar para matar el tiempo. Cómo se puede jugar sin ver lo que se juega, preguntó la mujer del primer ciego. No va a ser exactamente un juego, se trata de que cada uno de nosotros diga exactamente lo que estaba viendo en el momento en que se quedó ciego. Puede ser poco conveniente, recordó alguien. Quien no quiera entrar en el juego, no entra, lo que no vale es inventar. Dé un ejemplo, dijo el médico. Se lo doy, sí señor, dijo el viejo de la venda negra, me quedé ciego cuando estaba mirando mi ojo ciego. Qué quiere decir. Muy sencillo, sentí como si el interior de la órbita vacía se estuviera inflamando, me quité el parche para comprobarlo, y en ese momento me quedé ciego. Parece una parábola, dijo una voz desconocida, el ojo que se niega a reconocer su propia ausencia. Yo, dijo el médico, había estado consultando en casa unos libros de oftalmología, precisamente a causa de lo que está ocurriendo, lo último que vi fueron mis manos sobre el libro. Mi última imagen fue diferente, dijo la mujer del médico, el interior de una ambulancia cuando estaba ayudando a mi marido a entrar. Mi caso, ya se lo conté al doctor, dijo el primer ciego, me había parado en un semáforo, la luz estaba en rojo, había gente atravesando la calle de un lado a otro, fue entonces cuando perdí la vista, después, aquel al que mataron el otro día me llevó a casa, la cara ya no se la vi, claro. En cuanto a mí, dijo la mujer del primer ciego, la última cosa que recuerdo haber visto fue mi pañuelo, estaba en casa llorando, me llevé el pañuelo a los ojos, y en aquel mismo instante me quedé ciega. Yo, dijo la empleada del consultorio, acababa de entrar en el ascensor, tendí la mano para apretar el botón y de repente me quedé sin ver nada, imagine mi aflicción, allí encerrada, sola, no sabía si tenía que subir o bajar, no encontraba el botón que abría la puerta.
Mi caso, dijo el dependiente de farmacia, fue más sencillo, oí decir que había gente que se estaba quedando ciega, entonces pensé cómo sería si yo también perdiera la vista, cerré los ojos para probarlo y, cuando los abrí, ya estaba ciego. Parece otra parábola, habló la voz desconocida, si quieres ser ciego, lo serás. Se quedaron callados”. Ahí, en este instante, yo tomé la palabra. Antes de contar, mi participación en la reunión, debo recordar (sin jactancias) que ese fragmento yo lo recitaba de memoria. Y de tanto repetirlo, tuve la sensación que era yo quien lo había escrito; me dejaba engañar por una sutil presunción (de pura vanidad) que yo era el autor. Mi deber era decir la verdad, al principio decía que, el autor era un anónimo; o decía que, no sabía quién era el autor. Si decía que yo era su autor sería un plagio. Por eso, siempre que lo recitaba lo advertía: el autor es un anónimo; o, expresaba casi lo mismo, que era un autor desconocido.
Toda esta ignorancia de la autoría me sucedió hasta que un buen día, un taxista de la ciudad, acostumbrado a lidiar con todo el mundo (incluso, los seres más extraños, artistas, escritores, cuentistas, novelistas, poetas, creadores, inventores, solitarios y despistados del planeta), me dijo que, sabía y conocía, el nombre del autor del fragmento que yo recitaba: era José Saramago. Sentí un alivio al no ser la persona que había escrito esa condición humana tan terrible de la vida: me refiero al ensayo de la ceguera (yo diría “ceguez”); tan fina y delicada la percepción del autor (para mirar más allá de la ceguera); la grandeza de su escritura tan sencilla; y tanto dolor junto que nunca más (ser ciego) pasará inadvertido. Y, así mismo, yo podía pasar “felizmente” desapercibido por cualquier calle o ciudad sin las miradas de los curiosos o sin la persecución de lo paparazzis. Aunque, desde la profundidad de mi corazón, quería escribir para recordar que somos los seres que palpitamos vulnerables y frágiles —la vida—; esa pequeña luz terrenal que se apaga en el horizonte como un pequeño crepúsculo en la vasta oscuridad del universo.
Es decir, yo estaba reunido con los ciegos. Luego, que todos se quedaron callados, me atreví, me levanté de mi asiento, me puse de pie, y fue ahí, en ese instante, cuando sentí en mis pensamientos un frío desconcierto, una sensación paradójica. Sentí —en contraste— que nunca estuve de pie, y nunca me levanté de ningún asiento; y que tampoco, estuve en ningún lado, en ninguna reunión; tal vez, solamente era la oscuridad de mi sueño.
En fin, lo que quiero decir es que, me tocó el turno de hablar en el juego que inventaron los ciegos (el médico, la mujer del médico, el primer ciego, la mujer del primer ciego, el viejo de la venda negra, la empleada del consultorio y el dependiente de farmacia); y fui el último en tomar la palabra; me levanté, me puse de pie, y les dije:
«Mi caso también es muy sencillo: antes de dormir, estaba recostado sobre mi cama; lo último que pude mirar fue el techo y las paredes de mi habitación. Luego, me dormí. Al intentar despertar, no vi la realidad de manera exacta, porque mi ojo derecho no lo hizo, aunque subió totalmente el párpado, no pudo ver nada. Y cuando quise abrir el izquierdo, tuve mucha pesadez en el párpado; y al principio, no pudo subir».
Adentro de mi sueño miraba una escena, miraba una imagen, varias escenas, varias imágenes, y pasaban todas juntas; pensé que soñar es un caos peligroso; pero no tan peligroso como el miedo. Así que me repuse a los miedos. Las imágenes se anteponían y se mezclaban unas con otras. Un sueño dentro de otro; era algo inaudito: soñé que yo soñaba que estaba quedando ciego.
Fue una sensación extraña, intensa. Sentía la ceguez que tenían todos como si fuese mi propia ceguez. Me estaba ocurriendo. Estaba a punto de despertar y cuando voy a levantarme: nunca desperté del todo, sino que, me quedé sumergido en alguna parte del sueño. Era como un sueño (verdadero) donde pude observar la parte final de mi otro sueño (lo voy a llamar mi sueño falso); era como un sueño arrastrando a otro sueño. Sin obviar la posibilidad de que todo esto sucedió en el último minuto de mi sueño (verdadero). Tal vez, todo fue un solo sueño y todo era verdad.
Lo último que recuerdo fue lo que sucedió en ese último minuto del sueño:
Pude sentir a mi cuerpo arder como una fogata de un campamento juvenil; mis latidos del corazón imperceptibles; mi respiración agonizante (sin oxígeno) con las pequeñísima migajas de aire que penetraban mis fosas nasales y se hundían como pequeñísimas dagas con afiladas puntas de alfileres en medio de mis pulmones. Mi sueño no escuchó ningún grito de terror; aunque pude ver a uno de mis ojos con la pupila dilatada (percibido con mis ojos del otro sueño); era mi ojo derecho muy abierto tratando de conseguir una mirada fija. Fue cuando comencé a sudar, con una respiración muy pesada; y quizás, no lo recuerdo muy bien, estaba dando patadas y golpeando el colchón de mi cama.
Estoy seguro que había conciliado el sueño más profundo que se pueda encontrar en la realidad. Al intentar despertar, mi ojo derecho no lo hizo; y el izquierdo, para abrir, tuvo mucha pesadez en el párpado. Tenía que concentrarme en el ojo izquierdo; allí debía centrar mis fuerzas. Lo hice. Realicé un descomunal esfuerzo para levantar mi párpado izquierdo; y, logré abrir una rendija muy pequeñísima por donde pude ver una luz muy pálida y decaída. Por esa rendija volvería a mirar la realidad.
Y así fue; al fin, pude divisar algo.
En ese instante no sabía nada de lo que me pasaba; y justo al ver —la primera imagen muerta—, a través de la ranura de mi ojo izquierdo, entendí que había caído como en una trampa de un oscuro laberinto. Esa primera imagen era como dibujada en blanco y negro.
A pesar de estar anclado en esta terrible situación, me sentí afortunado, aunque estar ciego por cualquier manera, es algo terriblemente desafortunado. Eso lo dije porque mi ceguez no fue de nacimiento; me convertí en un ciego; y sin extremismos, pensé que era más afortunado que los demás ciegos (que nacen ciegos) porque podía ser más exacto en mi ceguez y podía imaginar y recordar mejor con lo que ya había visto: las figuras, las formas, los colores, el cielo, los ríos y las montañas; y el amor, el inocente amor en las miradas de alguien.
No quería quedarme como varado en medio del mar. Insistía en ver.
Hago un esfuerzo supremo para despertar y ahí fue cuando logré abrir un poquito más el párpado, diría que lo abrí solo un milímetro. La ranura era tan pequeña que levanto mi mano y no la veo; solamente vi la pared y el encendedor de la lámpara. Inmediatamente acerqué mi mano a la cara y no logré verla. Intento levantarme. Caminé como guiado por la costumbre de ir hasta la puerta de mi habitación; necesitaba informar a todos que había quedado ciego.
Trato de colocar los pies sobre el piso, pero la ranura de mi ojo izquierdo percibía el piso sin que mis pies tocaran el piso. Era como pisar y sentir un vacío, una caída hacia el fondo de un precipicio; además, descubrir que no hay fondo; solamente un abismo infinito y nada más.
Por la ranura de mi ojo, percibo el piso, los objetos, las imágenes, y observo la degradación de los colores del blanco al gris que, también va desapareciendo, se dirige hacia el negro. Y todo se va convirtiendo en oscuridad. Hago un esfuerzo supremo para mantener mi pequeña luz a través de esa ranura del ojo izquierdo.
Cuando estoy por salir de mi habitación, llego a la puerta, miro la cerradura a través de mi pequeña ranura del ojo izquierdo; intento alcanzarla sin lograr tocar nada. Percibía la cerradura con mi ojo pero no la sentía con mi mano. No tuve más alternativas, me quedé encerrado en la habitación y se hizo muy tarde; era ya muy de noche para nuevamente intentar abrir la puerta y salir de la habitación. De pronto todo se puso totalmente oscuro. Comprendí que esa era mi realidad, estaba ciego. Se apagó la luz de mi ojo izquierdo.
Había caído en una oscuridad infinita. Era mi realidad. Hice un esfuerzo para sostenerme en el recuerdo (la memoria); era mi nueva conexión con la realidad: el pasado era mi única realidad.
En esta reunión, tal vez, ustedes no me escuchan, pero, yo antes los escuchaba a ustedes, escuchaba sus voces, sonaban y se repetían constantemente en mi memoria; y estaba aquí, en esta reunión de ciegos.
Ya no puedo asistir más a estas reuniones donde narran historias para matar el tiempo; jugar sin ver lo que se juega. Porque ya ustedes, ni nadie, puede sentarse y escuchar con atención —mi cuento— exactamente lo que estaba mirando en el momento cuando quedé ciego.
Yo no cerré los ojos por gusto; quería ver y mirar todo. Estar con ustedes cuando recitaba a Saramago; recordarlos y estar con ustedes. Yo conocía la condición esencial: «Quien no quiera entrar en el juego, no entra, lo que no vale es inventar» Pero, ya no estoy en el juego; ya no está el recuerdo. Todo es olvido y silencio. Un sueño (ciego) de la eterna oscuridad.