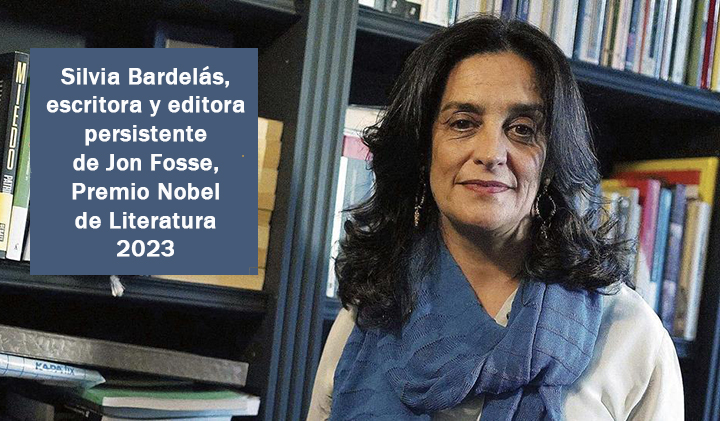MIREYA TABUAS –
El siguiente texto forma parte el libro Florecer lejos de casa, recopilación de crónicas de 14 escritores y periodistas residentes en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, Panamá, EEUU, España y Alemania. Ellos, son: Héctor Torres, Eduardo Sánchez Rugeles, Manuel Llorens, Gisela Kozak, Mireya Tabuas, Tamara Taraciuk, Carolina Acosta-Alzuru, Paola Soto, Salvador Passalaqcua, Alexis Castillo, Hensli Rahn, Jefferson Díaz, María Eugenia Rodríguez. Bajo la coordinación del periodista Ángel Arellano, relatan con diversos estilos narrativos tanto la vivencia de los migrantes venezolanos en esas naciones como su propia experiencia. Patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer, Florecer lejos de casa está disponible para descarga gratuita en el portal www.dialogopolitico.org y http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/es/events/78751/
Cheo dice que las ve caminar y de inmediato lo sabe: “Ahí va una venezolana”. Siempre atina. Asegura que es cierto ritmo, determinada actitud en cada paso, algo que luego confirma cuando detalla cuerpo y cara. Mi hija y yo también jugamos a eso: a descubrir venezolanos por las calles de Santiago. A veces es fácil: una gorra tricolor, una franela vinotinto. Así se delatan, como si llevasen la marca made in impresa. Otras veces son sus palabras las que los descubren: Un coño escuchado en el vagón atestado del metro, un marica oído en la conversación entre dos muchachas en la cola de Extranjería, un chévere en el supermercado, un pana en la ciclovía. En este juego cada vez ganamos más puntos: mes tras mes los venezolanos somos más y, además, cada vez nos notamos más. En los últimos años, Chile se ha convertido en hogar de cientos de compatriotas que están diseminados por toda su alargada geografía. Si camino por el centro de Santiago, lo ratifico: siento que vivo en Venezuela.
Según datos de la Policía de Investigaciones de Chile, solamente en 2017 ingresaron al país 164.866 venezolanos como turistas. De estos “turistas” (entre comillas porque la mayoría no tenían precisamente la intención de vacacionar) solo 56.183 salieron del país. Es decir, 108.683 se quedaron a vivir en estas tierras.
El Departamento de Extranjería y Migración de Chile da cuenta de esa explosión demográfica de tricolores. En 2013, las solicitudes de residencia de venezolanos en Chile fueron apenas de 1542; sin embargo, tres años después el número se había multiplicado más de veinte veces: En 2016 fueron otorgadas 31.949 visas. Pero este número aún se quedó corto si lo comparamos con 2017 cuando, según informes de Extranjería, se entregaron 73.386 visas y los venezolanos pasamos, por primera vez, a encabezar la lista de solicitudes de visas.
En la actualidad, según datos oficiales, somos la tercera nacionalidad con más población en Chile, después de Perú y Colombia. Registrados, es decir, con el respectivo número de cédula de identidad, éramos, al 31 de diciembre de 2017, 134.390 personas. Pero aún faltan muchos que no han regularizado su estadía. Seguimos, pues, creciendo.
Mientras escribo estos datos me pregunto cómo podré retratar tantas vidas en unas pocas páginas. Son todas experiencias tan distintas, son todas emociones tan radicalmente diversas las que viven los venezolanos en Chile, que es imposible meterlas en el mismo saco: unos se adaptan tanto que a los dos meses aquí ya han incorporado, como muletillas, po y cachai; otros se niegan rotundamente a relacionarse con su entorno y solo comparten con venezolanos como en un gueto; otros más han aprendido a ser felices aquí, tomando lo mejor, sin perder su identidad. Pertenezco al último grupo, hasta los sismos se han convertido en parte de mi cotidianidad y, después de experimentar uno de grado 8 en la escala de Richter, ya no les tengo miedo. Vivo en un país que tiembla, un país con mal de Parkinson. Sin embargo, en este país me siento segura.
DECIDIR
¿Por qué tantos y tantos se vinieron a Chile? Si hacemos una encuesta nos encontraríamos con que este país fue para algunos una decisión meditada y calculada pero, para otros, fue un simple azar. Al parecer Chile se puso de moda entre los jóvenes; todos hablan de este país en las redes sociales, dicen que aquí se consigue visa y trabajo sin tanta dificultad como en otras partes. Casi ninguno habla del clima, de la comida, de su costa o sus montañas; pocos advierten del alto costo de la vida, que un recibo mensual de luz puede superar los 50 dólares o que un traslado ida y vuelta en metro equivale a dos dólares.
Lorena y César, arquitecta ella, ingeniero él, cuentan que investigaron la situación económica de varias naciones y concluyeron que el país sureño era el más estable: se fueron escapando de la crisis venezolana y no querían arriesgarse. Luis y Lucía vinieron por una razón más simple: aquí estaban viviendo sus hijos. Yoisbel, en cambio, no tenía ninguna referencia directa, solo los grupos de Facebook en los que se inscribió; no tenía idea del clima ni del costo de la vida, ni siquiera sabía qué documentos tenía que tener consigo para emigrar (y los trajo incompletos). Tampoco María Fernanda estaba al tanto de nada y viajó con sus dos hijos, pensando que la educación universitaria era gratuita y se decepcionó al saber que aquí todo se paga y no tenía los medios para que pudieran estudiar. A Rosa le impactó el tema de la salud, pues haber traído con ella a su madre enferma repercutió en su economía más de lo que imaginó.
Yo decidí irme de Venezuela por la inseguridad y la desconfianza que me producía el recién electo presidente Maduro. Quizás fui intuitiva, pues en 2013 ya preví que la crisis del momento era solo el inicio de una mayor. Chile fue mi opción porque lo conocía y porque aquí tengo unos amigos que son como mi familia. También decidí Chile porque el país me tendió la mano con una beca para hacer un magíster.
Santiago fue la ciudad de mi elección y, como yo, la de muchos. En la capital vive un 61,5 % de la población extranjera en Chile. Sin embargo, los venezolanos comienzan a hacer vida en distintas regiones del país. Cecilia y Miguel, ambos profesores universitarios, se establecieron en Valdivia, al sur; Daniuska y Donny están en Valparaíso; otros se han ido a Rancagua o a Concepción, al desierto de Atacama o a la congelada Punta Arenas. Desde Arica en el norte hasta la Patagonia en el sur, ya no hay región en la que no esté presente alguna pequeña comunidad de venezolanos.
Pero, insisto ¿por qué todos se han querido venir a Chile? Y asomo una razón: el gobierno de Michelle Bachelet abrió una puerta con la creación de la visa por motivos laborales que permitía a cualquier turista la opción de trabajar con solo presentar unos pocos documentos.
Sin embargo, el 9 de abril de 2018 representó un antes y un después en materia de migración en Chile: el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció un decreto de eliminación de esa visa, que era la más utilizada. El 16 de abril comenzó una modalidad diferente de entrada al país pero añadió una opción especial para los venezolanos: la visa de responsabilidad democrática, que solo se puede solicitar desde el Consulado de Chile en Venezuela.
LLEGAR
Como muchos, arribé a Chile en avión, en 2014. Una amiga me compró desde el exterior los boletos aéreos en dólares, y luego se los pagué. Aunque ya la principal línea aérea chilena no volaba desde Venezuela, aún había otras aerolíneas que hacían el vuelo Caracas-Santiago. Al pisar la capital, temí que mi novio Cheo, que solo había vivido en Margarita y Caracas, rechazara el frío y ese olor a humo de ciudad contaminada que tiene Santiago. Pero al día siguiente de la llegada, una amiga le prestó una bicicleta y recorrió con ella la urbe. La experiencia fue de amor a primera vista.
También Lorena y César llegaron a Chile en avión. Se alojaron en la casa de los padres de ella, que habían llegado dos años antes. Ellos, que vivían en un amplio departamento en la costa venezolana, por tres meses durmieron en un cuarto pequeño y húmedo donde apenas cabía una cama, convivieron con una ruidosa lavadora y más de una vez recibieron la visita de una de las temidas arañas del rincón. Sin embargo, se sintieron reyes al ver por primera vez en mucho tiempo un supermercado repleto; al poder, finalmente, salir de noche sin temor; al recibir su primer salario que multiplicaba, por mucho, cualquier sueldo obtenido en Venezuela.
Jorge y Juan también llegaron en avión desde el caluroso Maracaibo y se instalaron en la sala del pequeño apartamento de una amiga. Los primeros días durmieron en el piso; una semana después alguien les regaló un colchón. Estaban congelados por el invierno santiaguino y se abrigaban solo con una suma de franelas y camisas unas sobre otras, pero un paisano les regaló unos viejos y enormes abrigos. Ese día lloraron. Ninguno de nosotros sabía que nuestro viaje fue privilegiado.
A partir de 2015, la vía terrestre comenzó a ser la ruta más utilizada para venir a este país, no solo por las pocas líneas aéreas sino también por el precio. Los primeros que lo hicieron contaban su odisea en Youtube y en los grupos de Facebook y comenzaron a convertirse en una suerte de influencers con cientos de seguidores dispuestos a imitar sus pasos.
Pero la tragedia de un bus que se accidentó en octubre de 2016 en el norte de Chile, con varios muertos y heridos de gravedad, mostró una tendencia que hasta entonces había pasado desapercibida por los medios: en ese viaje, la mitad de los pasajeros eran venezolanos. Pocos meses después de esos primeros periplos comenzó una oleada de viajeros en bus tan masiva que ya las historias dejaron de ser noticiosas.
Yoisbel, por ejemplo, nunca había salido de Margarita. Llegó, luego de siete días de carretera y más de 7.000 kilómetros recorridos en autobús, a Santiago de Chile. Su viaje la llevó por Colombia, Ecuador y Perú, cambiando de autobús en cada país, comiendo a medias lo poquito que llevó en su bolso de mano y cuidando, eso sí, de su higiene: en cada terminal se bañaba, gastando algo de su escaso presupuesto. Su novio la esperó en el terminal de Santiago, la llevó a la habitación que logró arrendar para recibirla. Fue él quien la refirió para su primer trabajo. Ella, que nunca había probado la comida japonesa, está ahora haciendo sushi.
José Gregorio también llegó por tierra, solo que él no tenía nadie que lo esperara ni tenía la menor idea de cómo era este país. Solo necesitaba huir de Venezuela y le recomendaron que Chile sería un destino solidario con su situación de perseguido político. Su salida por los caminos verdes lo llevó a un periplo por varios países. Pasó hambre, narró; tocó fondo, reconoció. Llegó a Santiago sin dinero y tuvo que dormir una noche en un parque. Hoy comparte departamento con otros venezolanos, creó un portal de empleo y fue uno de los primeros en obtener visa de refugiado.
También por tierra han llegado últimamente muchas familias completas, incluso con personas mayores o con niños muy pequeños. Jaimily, por ejemplo, pasó los siete días de viaje entre Barquisimeto y Santiago con su niña de tres años sentada sobre sus piernas, pues solo tenía dinero para pagar un pasaje. En la frontera, cuando le sellaron la entrada, Jaimily dice que comenzó a respirar, que cesó la taquicardia y que se puso a llorar.
Sin embargo, no todos los que quieren emigrar a Chile lo logran. Durante el año 2017 fueron devueltos 1241 venezolanos y durante los tres primeros meses de 2018 fue impedida la entrada al país de otros 541 paisanos, según datos de la Policía de Investigaciones de Chile. Los venezolanos son los extranjeros que más han sido devueltos en los últimos dos años, sea porque no tienen los documentos o porque intentan ingresar por rutas irregulares.
TRABAJAR
Escribo esta historia (bueno, parte de ella) desde un café. En la mesa contigua escucho el soy caribeña (gritado) de una venezolana que se ha citado con un chileno para que la asesore en su currículo. El mesonero que me ha atendido también es venezolano y, según me cuenta, son compatriotas también el cocinero y el que lava los platos. El mesonero me dice que él es ingeniero civil pero que aún no ha encontrado trabajo en su profesión. No está angustiado por eso, confiesa, porque con su trabajo y el de su novia puede pagar un pequeño departamento, traslados, comida y enviar algo de remesas a sus papás en Venezuela.
Días antes, en un local de comida, conocí a Daniela, otra profesional que no reniega de freír papas todo el día, mientras reúne dinero para traerse a su pequeña hija de tres años.
Félix López, un docente universitario que trabajaba en Starbucks, saltó a la fama luego de que una chilena publicó en las redes sociales su historia, comentando: «Ojalá llegaran más personas como don Félix a enseñarnos con su humildad que el trabajo dignifica. Señores, los extranjeros no nos quitan los trabajos». Fui a buscar al profesor López a ese Starbucks poco después del boom: ya no estaba allí, había sido contratado en otro lugar.
No hay una historia única, entonces. Nuevamente, no sé si es posible contarlos a todos. Hay éxitos y hay fracasos en materia laboral. Por ejemplo, a Fernando, un reconocido periodista deportivo, le tocó hasta lavar baños antes de conseguir un empleo temporal en su profesión. Wendy, una dentista que tenía su propio consultorio en Venezuela, está como recepcionista en una clínica odontológica, y mira con nostalgia el instrumental que ahora no puede tocar. En mi caso, puedo decir que mi labor es muy lejana a la estabilidad que tenía en Caracas. Ahora soy todera y atiendo mil frentes: edito una página web, doy clases en la universidad, dirijo talleres literarios y, si me tocara cuidar niños o hacer tortilla española para vivir (como una vez pensé), pues lo haría. El chip migrante te cambia.
Si bien muchos profesionales han encontrado puesto inmediatamente en sus campos laborales (Laura y Gabriela en publicidad, Indira en medicina, Juan en diseño editorial), muchos otros trabajan de lo que sea. Esta es, sin duda, la labor más popular entre mis coterráneos en Chile. De hecho, eso lo escribí hace un año en un artículo llamado «Esos jóvenes migrantes venezolanos», que se hizo viral. Intenté reflejar lo que veo: todos —casi todos— los garzones en Santiago son ahora mis paisanos, como también muchos dependientes de tiendas, recepcionistas de hoteles, choferes de Uber y hasta las voces de los call centers tienen nuestro cantadito. El otro día, por celular, intentó venderme una promoción un muchacho con claro acento maracucho, que reconoció mi entonación caraqueña. Nos saltamos los protocolos típicos de esas llamadas, nos tratamos de paisanos y me deseó tanta suerte como yo a él.
Pero ya va. Stop. También nuestros coterráneos empiezan a ocupar importantes puestos en empresas de renombre aquí en Chile. Hace unos días me sorprendí cuando, en un evento sobre Blockchain, la vocera por IBM era una joven venezolana que estudió en la Universidad Simón Bolívar. Otro día, viendo en Internet los integrantes de una interesante startup de tecnología vi un rostro que aseguré que no era chileno y, al mejor estilo del juego de adivinanzas que tengo con mi hija, atiné: un venezolano.
Pero quizás los profesionales que han tenido más visibilidad sean nuestros médicos. Según cifras del Ministerio de Salud, en los hospitales de todo Chile trabajan 834 médicos extranjeros y, de estos, 646 son venezolanos (77 %). Entre 2013 y 2016, el número de médicos venezolanos creció a una tasa de 140 % anual. Pero aún hay muchos que no están insertos en el sistema: según el diario El Mercurio, solo el año pasado llegaron 1600 médicos venezolanos a Chile y no todos trabajan en su área.
La mayoría de nuestros médicos han logrado insertarse en regiones fuera de la capital. Al sur, en el hospital de Puerto Montt, trabajan 64 médicos extranjeros, casi todos venezolanos. También bien al norte, el hospital principal de Antofagasta tiene 200 médicos extranjeros, 80 % venezolanos, los cuales representan la mitad de su personal. Los éxitos de los profesionales de la salud han sido varias veces reseñados en prensa, pues son los extranjeros que mejores calificaciones obtienen en el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina (Eunacom), que es la prueba que les permite ejercer en el país.
Uno de los nombres que hizo conocido es el del médico Francisco Arocha, profesor jubilado de la Universidad de Zulia, quien este año fue elegido para ser director de la recién creada Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. A la prensa declaró: “Existe un respeto muy fuerte por el médico venezolano”.
Me encanta enterarme de lo que están haciendo muchos venezolanos en Chile en áreas como la astronomía (Yara Jaffé), la literatura (Cecilia Rodríguez y Daniuska González), el teatro (Vladimir Vera y Fedora Freites), la publicidad (Eleazar Briceño), la arquitectura (José Ignacio Vielma), la gastronomía (Sumito Estévez)… Son tantos que no me caben los caracteres para nombrarlos acá. Se me escapan nombres y lo voy a lamentar.
En las regiones son muchos los campesinos venezolanos que se han sumado a la cosecha en campos muy distintos a los suyos. En el sur reportan la presencia sobre todo de merideños, trujillanos y tachirenses, pero también hay algunos orientales laborando en la región central. Y junto con verdaderos campesinos, hay aprendices, citadinos que nunca en su vida habían tomado un arado y ahora se afanan en trabajar la tierra.
EMPRENDER
Chuar es diseñador gráfico. Al poco tiempo de llegar a Santiago consiguió trabajo en su área, pero sintió que le pagaban poco y lo explotaban. Entonces decidió independizarse y explotar un talento heredado de su abuela: la lectura del tarot. Ahora tiene una cartera de clientes en todo Chile. Al igual que él, no todos esperan por un empleador, sino que han empezado a construir desde aquí sus propios proyectos.
La familia Hurtado, por ejemplo, vivía en San Juan de Los Morros, donde tenía un pequeño local. Migraron a Santiago y abrieron un restaurante venezolano que se ha hecho muy popular: Papelón Sabroso. En un año ya tienen tres sucursales. Sus hijas, Reveka y Rakel, llevan las redes sociales y han convertido la marca en un símbolo.
Sin embargo, no es el único ícono gastronómico venezolano en ese país. Es solo uno de los aproximadamente sesenta emprendimientos formales en el área de la comida. Hay varios restaurantes venezolanos en el centro de la capital, en Providencia, en Las Condes, en zonas turísticas como barrio Italia. También los hay en otras regiones, y hasta en una ciudad pequeñita del sur, Villarrica, me topé con un local que lucía la bandera de las ocho estrellas.
Además, los venezolanos han empezado a producir esos alimentos para nosotros imprescindibles: nuestros quesos. Hace unos años solo había una empresa que hacía quesos venezolanos y los distribuía con delivery. Ahora le ha salido una enorme competencia y ya no solo hacen todo tipo de quesos, sino también nata. Ah, y hasta hay unos emprendedores que están haciendo un equivalente al diablito.
Se consigue queso venezolano en muchos locales del centro y también en La Vega, el mercado mayor, donde además hay un área que se ha ido llenando de venezolanos que venden arepas recién hechas, kolita y malta. Uno de los puestos (el primero y más famoso) tiene un letrero que reza: “Aquí se habla mal de Chávez”. No falta el venezolano que se tome fotografías y es tan popular que ha salido varias veces en la televisión. El puesto —lo han contado varias veces— surgió gracias a una historia de amor entre una chilena y una venezolana, quienes son ahora socias del local.
Pero los emprendimientos van más allá de la comida. En el área de la moda y accesorios algunos de los más sonados son Gala Gabriela, CCK, Cachai Pop, Gabriela Designs, Ivoma, Natalia Ferro y La Tiendita. También algunos colegas han creado medios de comunicación dirigidos a la comunidad migrante, entre otros, Radiochévere y El Vinotinto.
Hay también quien hace pasapalos para las fiestas, fabrica piñatas y tiene un grupo de payasitas Nifú Nifá; quien organiza rumbas; quien, en diciembre, vende hallacas, ponche crema casero y ensalada de gallina, aunque gran parte de los venezolanos prefieren hacer en casa su propio plato navideño —hasta los que nunca tocaron la cocina, ahora le piden a la abuela recetas por Skype—.
Las redes sociales han ayudado a muchos de ellos, que se anuncian por Instagram o a través de esos famosos grupos de Facebook donde todos los venezolanos terminan peleando. Se promocionan las que maquillan y hacen uñas a domicilio, los que hacen franelas coloridas para los que estén aburridos de los colores neutros, los tatuadores, los que venden Pirulí y Toronto, los que hacen mudanzas, los odontólogos que hacen limpiezas dentales a bajo precio en consultorios no registrados, los que montaron guarderías, los que cambian pesos por bolívares. Se dice que estos últimos son los que tienen el negocio más rentable.
Pero hay aún más. A todo eso se suma lo que es una realidad que ya no podemos tapar: la economía informal. Varias calles del centro de Santiago están repletas de vendedores de arepas, empanadas, chicha, papelón con limón y pare de contar. Hasta he visto vender arroz chino «a la venezolana». A veces, uno tras otro van anunciando sus productos, todos con su bandera tricolor. Y ya se han hecho superfamosos unos maracuchos que venden en un carrito de la calle patacones, pepitos, hamburguesas y perros calientes, con las doscientas salsas, igualitos a los de cualquier puesto callejero de Plaza Venezuela o Las Mercedes.
VIVIR
Estamos en otoño. Hace frío, aunque — señores, prepárense— aún no empieza el verdadero frío. Sin embargo, muchos venezolanos se quejan de que ya están helados y añoran el calorcito del trópico. Los que vivimos en Santiago (al menos yo) también añoramos la lluvia, la guayaba, el ají dulce que nadie ha podido cultivar aunque muchos lo han intentado. Por suerte, hay plátanos en La Vega.
Sin embargo, y aunque la cordillera nevada puede compensar la visión del Ávila para los caraqueños o del pico Bolívar para los merideños, para algunos vivir en Chile ha resultado lo mismo que vivir en Venezuela. ¿Por qué? Pues por los edificios.
La mayoría de los venezolanos habitan en el centro de Santiago, en enormes torres de 30 pisos o más y más de 300 departamentos todos arrendados a connacionales. Algunos amigos me cuentan que en sus edificios hasta los vigilantes son venezolanos.
En realidad, estos inmuebles dan para una crónica ellos solitos. Siempre he dicho que algún día la voy a escribir. Aquello de la economía endógena de la que tanto hablaba el chavismo se ha concretado en estas enormes unidades habitacionales, donde es posible conseguir de todo sin salir. El edificio de Lorena y César, como todos los del centro, tiene piscina, lavandería y gimnasio y en todos sus espacios conviven con gochos, orientales, maracuchos, guaros y caraqueños. Además, entre todos los residentes crearon un chat de WhatsApp comunitario, donde está quien vende empanadas fritas recién hechas, chocolate Savoy, Susy y Cocossette o marquesa de chocolate, hasta quien ofrece dar masajes o planchar la ropa.
Todos los que viven en los edificios del centro tienen anécdotas de la convivencia con sus paisanos: están los que cuentan que no pueden dormir por las rumbas a toda hora, los que dicen que escuchan todo lo que hablan sus vecinos de ventana a ventana y hay hasta una leyenda, que ya se narra en varios edificios, de una maracucha que decidió hacer topless en una piscina ubicada en el último piso.
Aprender a vivir en el nuevo entorno ha sido, para muchos, más fácil en grupo: por eso sus vecinos son ahora sus compadres, con ellos celebran cumpleaños y navidades, mientras por Facetime le mandan abrazos a sus familias de sangre. Hay grupos de ciclistas venezolanos que se reúnen para hacer rutas juntos. Hay también organizaciones de madres, que emprenden actividades para sus hijos, se pasan datos, se apoyan y alientan. Hay agrupaciones que bailan joropo y conozco al menos dos muchachos que han armado sus grupos musicales, en los que experimentan con el cuatro. También los músicos provenientes del Sistema de Orquestas han armado tríos o cuartetos. Sé que hay un equipo de beisbol de venezolanos pero no tengo ni idea de dónde practican. Sé que hay gente que se reúne los domingos para jugar bolas criollas o hacer una caimanera. No faltan quienes se juntan en diciembre para hacer un mensaje de Navidad al mejor estilo RCTV.
AYUDAR
Los venezolanos en Chile se agrupan también para ayudar. Nos hemos convertido en aliados, en manos amigas. De esta manera muchos quizás paliamos la angustia por nuestro país y también nos sentimos un poco allá. Somos una tribu de migrantes en duelo constante y por eso intentamos cambiar lamentos por acciones.
Por ejemplo, Luna.
A Luna Ramírez la conocí apenas arribó a Chile. Esta educadora, proveniente de la región central de Venezuela, no tenía ni siquiera cédula y ya estaba ayudando. Relata que en 2017, cuando vino, se sintió devastada por dejar el país en plena crisis. Intentó ayudar enviando insumos pero se le hacía cuesta arriba por los controles del gobierno y entonces decidió apoyar a los que estaban llegando, muchos en condiciones realmente paupérrimas. Su primer proyecto fue un ropero solidario, luego ha hecho recolección de comida, de útiles escolares y hasta ha organizado paseos para los niños. Creó así la Red de Apoyo Solidario, que cada vez cuenta con más miembros: los casos que ha asistido son conmovedores, desde familias con niños con cáncer que vinieron sin un céntimo al país, hasta personas que vivían hacinadas en pensiones y perdieron todo en un incendio. En la última jornada de entrega de ropa de invierno, a pesar de las múltiples donaciones, por la masiva asistencia los abrigos se agotaron en pocas horas. ¡Somos tantos!
Pero Luna no es la única que ayuda. La organización Somos Huellas se encarga de hacer eventos de todo tipo para enviar remesas a Venezuela. Además, un grupo de empresarios venezolanos creó la organización Inmigrante Feliz para otorgar apoyo psicológico a los que llegan. Otra agrupación llamada Regalando Sonrisas sale a repartir comida a las personas en situación de calle en Santiago y también reúne fondos para enviar al país.
Los periodistas no nos quedamos atrás, también nos organizamos, y en 2017 emprendimos la campaña “¿Por qué protestamos los venezolanos?” para dar a conocer la situación de Venezuela a los chilenos. Repartimos en el metro cientos de marcalibros con cifras y datos de lo que ocurre en nuestra tierra. Nuestra iniciativa fue replicada en varios países.
Cada vez hay acciones más contundentes. En 2018 se creó la Asociación de Venezolanos en Chile, la primera organización con figura legal que tiene una vocería ante los organismos chilenos. El joven estudiante de Derecho Luis Zurita es el presidente. Según sus cálculos, en Chile ya hay más de veinte organizaciones registradas de venezolanos, la mitad en Santiago y las otras en las diversas regiones. Así, unidos de algún modo nos fortalecemos.
El perfil de los migrantes venezolanos en Chile, sin duda, ha ido cambiando: entre 2014 y 2016 la mayoría eran jóvenes profesionales, que contaban con un resguardo de dinero que les permitía arrendar algún pequeño departamento o habitación, alimentarse y pagar los costosos pasajes mientras encontraban algún empleo temporal. Pero en 2017 Chile se desbordó de venezolanos que ya no encajaban en el mismo perfil. Junto con los jóvenes también llegaron padres, niños, viejos, estudiantes con su carrera sin terminar, técnicos, obreros, personas sin ninguna instrucción. Todos desesperados y confusos, todos huyendo del horror que estaban viviendo en Venezuela. El proceso para la obtención de visas se hizo cada vez más lento, los empleos ya no se conseguían tan rápido, y muchos venezolanos, sin respaldo de dinero ni familia, se encontraron en situación precaria, incluso algunos llegaron a estar en la indigencia.
Y esas historias que no queremos oír, esas a las que tememos, también comenzaron a aparecer en los medios. En 2017 todos nos conmovimos con el caso de una joven venezolana asesinada por su novio en un ataque de celos. Este año muchos medios titularon con la captura de una banda de delincuentes venezolanos llamada los Motoclocks, que robaba relojes de marca utilizando las motos para escapar (un delito desconocido en Chile, donde casi no se utilizan las motos). Muchos fueron los venezolanos que condenaron el hecho a través de las redes sociales: «Deporten a los malos», «nosotros nos fuimos huyendo de la delincuencia», «No somos así», fueron algunos de los comentarios que leí. Como muchos, yo también me asusté. Huimos de una violencia que no queremos revivir aquí.
CONCLUIR
Tengo cuatro años en Chile, creo que ya lo dije. Hay quien me preguntó una vez por Facebook que si me creía chilena. Le dije que no: me siento más venezolana que nunca, pero a la vez me voy sintiendo que soy parte de este país. No soy chilena de sangre, lo sé, pero soy algo así como una pariente por afinidad que se va amoldando a la nueva familia. También Cheo, mi novio margariteño (ahora mi esposo), que nunca había viajado al sur, siente que es parte de esta tierra. Mis hijos han hallado aquí calma y oportunidades. Y mi perro, Minos, siempre sabe que hay un parque para él.
Hemos empezado a adoptar este vocabulario. Ya llamamos palta al aguacate, frutilla a la fresa, zapallo a la auyama. Digo cuico en vez de sifrino, digo fome en lugar de aburrido, pero siempre, siempre, siempre digo chévere.
Cuando uno está en Chile también aprende que aquí la sal no sala tanto y el arroz hay que hacerlo de una vez con agua hirviendo porque, si no, queda pegajoso. Y aunque no hay ají dulce, hay merquén; y como no hay pan canilla, he descubierto los encantos de la marraqueta. ¿Que no hay cerveza Polar? No importa, dice Cheo, porque están las maravillosas cervezas del sur y la increíble variedad de vinos.
Comemos sopaipilla y pastel de choclo en casa de amigos chilenos y nos enorgullecemos en haber hecho que muchos chilenos prueben por primera vez una arepa, una cachapa o una hallaca en nuestra casa, famosa por sus arepazos. En nuestras reuniones, chilenos y venezolanos nos sentimos más afines de lo que nunca sospechamos y hasta hemos construido un grupo, el Círculo de la Palabra, que, mes a mes, comparte su pasión por artes y letras.
Quienes, como yo, hemos podido mirar cara a cara al Pacífico sabemos que no es el mismo mar nuestro, que este es oscuro, frío y violento, pero no por eso menos bello; que uno puede ir a la playa con sweater y pantalón largo y disfrutar por horas del azul profundo del agua, sin necesidad de hilo dental ni bronceador. He aprendido que los ríos y lagos del sur son helados, pero cuando me he atrevido a sumergirme sé que nadar es aquí otra experiencia.
Ahora que estoy tan lejos de mi casa, descubriendo una nueva vida, también sé que yo me he reinventado y soy otra, una que puede vivir alegre y triste a la vez, nostálgica y sorprendida. Dejo en este relato pinceladas de historias, de cifras, de sentimientos, de vivencias, pequeños trazos desordenados de este Caribe que se va mezclando con el Pacífico. Sé que la historia de la migración venezolana en Chile y mi propia historia migrante están inconclusas porque aún ahora es que se empiezan a narrar.
Mireya Tabuas, periodista y escritora venezolana. Reside en Santiago de Chile