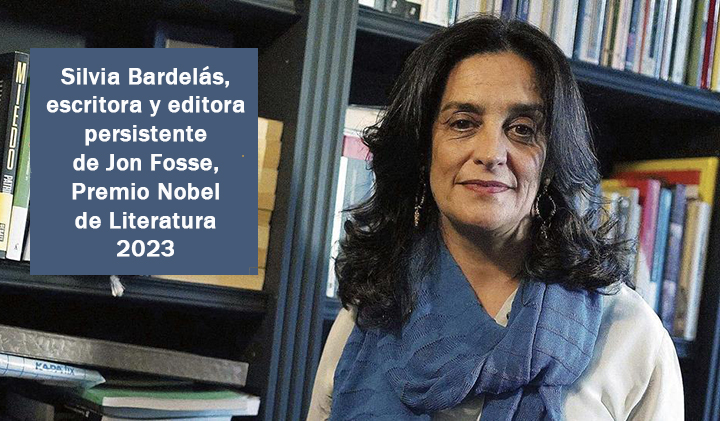CRITERIOS
Ali vs Frazier, la batalla del odio
Omar Pineda - 2
Jesús Cova. Los que la presenciaron, agrupados en la antes llamada meca del boxeo, el Madison Square Garden de la Gran Manzana, y que...
Oigo una voz que me dice
Omar Pineda - 0
OMAR PINEDA. Acabábamos de desayunar mandocas, queso blanco rayao y café con leche, que es lo que servía mamá los sábados y domingos. Por...
60 años de una corona
Omar Pineda - 0
JESÚS COVA. Este domingo 25 de febrero se cumplen 60 años de la noche en que un joven boxeador nacido en Louisville, Kentucky, de...
Ali y Hopkins en el recuerdo
Omar Pineda - 0
JESÚS COVA -
Dos iconos del boxeo, de los más grandes de un deporte que según los historiadores presumiblemente nació hace unos siete mil años...
“El Molino de Viento de Pittsburgh”
Omar Pineda - 0
JESUS COVA. Con total y absoluta seguridad el nombre de Harry Greb nada les dirá y, obvio, ni ningún recuerdo puede traerle a los...
Danilo Anderson y la vida de Brayan
Omar Pineda - 0
OMAR PINEDA Hace exactamente 19 años yo revisaba en solitario la edición que sería impresa en la mañana siguiente (TalCual era entonces un periódico...