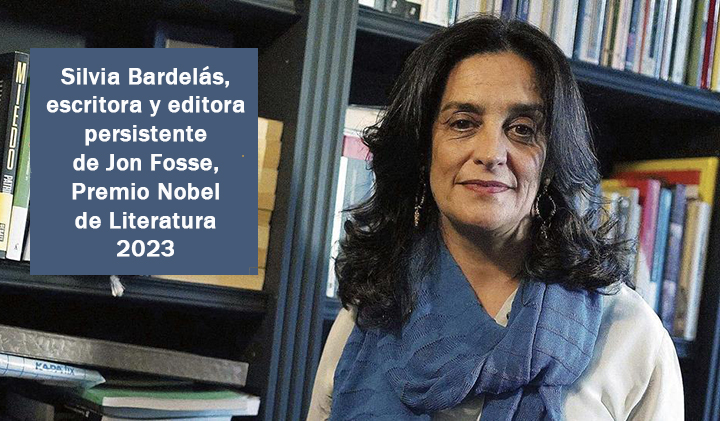JOSÉ PULIDO –
-No hablemos de nada- me dice mi viejo amigo. Usamos Skype y a cada rato interrumpimos con expresiones como “estás congelado”, “no te escucho”, “no te apartes del lente”.
Cuando comienza diciendo que no quiere hablar, significa que está fastidiado de que le pregunte por la situación de Venezuela y que tampoco desea tocar el tema de la peste actual.
-¿Ya bebiste café?- le pregunto porque sé que allá son las siete de la mañana. Y por algo se comienza una conversación donde no debemos hablar de nada.
-Bebo un día sí y un día no. Es para que me rinda- dice apartando un poco la cara, como si estuviera ocupado viendo algo interesante de medio lado. Sueña con que hablamos en una calle. Que pasa cerca una de esas morenas que lo enloquecían.
Este amigo mío trabajó sin parar durante cuarenta años y ya se sabe qué clase de pensión tiene. No vale la pena insistir en esa información. Hace unos años nos encontrábamos para ir al mercado y de vez en cuando preparábamos una parrillada para las dos familias. Estoy hablando de hace tres décadas. Porque después dejamos de vernos. Él tuvo que irse a trabajar a Puerto Ordaz porque lo trasladaron allá y entonces solo nos veíamos de vez en cuando necesitaba hacer alguna diligencia en Caracas.
Tuvo buenos ahorros inclusive. Pudo vender un apartamento y una finca que había adquirido. Y con ese dinero en el banco mantenía muy bien los estudios universitarios de sus dos hijos. Y de repente, ese dinero dejó de valer. Nunca aceptó la idea de que debía comprar dólares. De la noche a la mañana, el capital que tenía no le alcanzaba para comprar una batería para el carro.
-Leí algo que dijo Dostoievski y me quedé pensando…- dice.
-Me parece bien que leas. Ya lo tuyo parecía pura gaceta hípica…-respondo en broma, como siempre hacemos.
-He visto la belleza salvar el mundo…
-¿Viste una película de James Bond de esas donde las mujeres más bellas pelean con la maldad o al lado de ella?- comenté muy desacertado: no era un momento para hacer chistes. Mi amigo está hablando en serio.
-Eso es lo que escribió Fedor Dostoievski: he visto la belleza salvar el mundo. Y ahora que lo pienso me parece una verdad inapreciable.
-Siempre lo he creído. Por eso te burlabas de mí cuando te decía que me encantaba mirar cómo juegan los perros de pronto; los gatos. Ese vuelo de repente que estremece el monte. Cuando te decía que la belleza es un instinto en las mujeres, te ponías a desdecirme sacando a colación a unas cuantas señoras terroríficas, que las hay, igual que hay hombres terroríficos. Pero hasta la mujer más infernal posee esa belleza que aparece de vez en cuando. Es un aura, algo así…
-Las caras de mis hijos y mis nietos… la foto que me enviaron del pueblo donde nací. Hay una belleza que me tranquiliza- comenta.
-Hablas de recuerdos.
-Sí: hay belleza en algunos, lo que quiere decir que la belleza está oculta en nosotros, guardada hasta que sale…
No sé qué decirle, ni por dónde debería continuar el diálogo. Mi amigo parece cansado. Me mira en la pantalla y yo hago lo mismo: nos vemos ignorando los miles de kilómetros que hay entre ambos.
-Se me acabó el Losartán… tengo que ver cómo lo consigo. Después seguimos hablando…- dice. Y antes que le responda su imagen se va. Unos días después me diría “Disculpa que me fui de repente, pero es que hubo un apagón”.
SE PUSO BRAVO
Cuando volvimos a encontrarnos en la pantalla del tiempo, mi amigo estaba con ganas de pelear. No me agrada mucho la idea, pero la amistad es para respaldarse en cualquier evento que no lesione los principios de la plataforma existencial.
-Salí apurado a comprar café, acezando con esa mascarilla que no me deja respirar. Y cuando regresaba a casa no aguantaba las ganas de orinar. Tú sabes cómo es…
-Los viejos tenemos que orinar a cada rato. No es un misterio. También se nos olvidan los nombres, las fechas, los lentes y las llaves. Y hablamos solos, sin necesidad de celular.
-No me jodas con eso. Estaba que me orinaba y cuando llego al ascensor no había electricidad. Tuve que subir las escaleras hasta el cuarto piso y abriendo desesperado la puerta me oriné en los pantalones.
Estuve a punto de decirle que esa es la ventaja de vivir con su esposa nada más, porque sus hijos se fueron al exterior, pero sé que no le iba a gustar el comentario. Me quedé callado.
-El encierro me tiene casi paralítico, tengo que estar moviéndome dentro del apartamento porque los músculos no responden. Me siento como si me fuera a caer. Parezco borracho y ni siquiera he podido tomarme una cerveza en lo que va de año, para que veas.
-A mi me pasa lo mismo, por eso hago flexiones, y algunos ejercicios- respondo. No le confieso que apenas hago cinco flexiones de lo que sea y ya está. Mi ejercicio más fuerte es terminar de leer un libro cada tres o cuatro días. Y alarmarme porque a la semana ya lo he olvidado. Igual me sucede con las películas y con los sueños.
-Tú nunca has hecho ejercicios de un coño…- comenta.
No voy a pelear con él. Por eso le respondo:
-Te dejo porque tengo que cortar unas cebollas.
-¿Por qué tienes que cortar cebollas? ¿Desde cuándo cocinas?- casi brama.
Yo, antes de apagar el aparato le suelto esta:
-Voy a cortar cebollas para llorar de la risa porque te orinas en los pantalones…
Pero no me da tiempo. Mi amigo consigue gritar:
-¡Pendejo!
LOS ESPACIOS Y LA EXISTENCIA
Sueño con la playa, con el llano, con las montañas. ¿Quién no?
Siempre me han gustado las playas, el mar, las montañas, los llanos, los espacios que parecen interminables. No es un gusto extraño: una mayoría de seres humanos siente lo mismo. Soy un cliché.
Si viviera en una isla lejana donde no llegaran turistas estaría de lo más tranquilo.
He pasado varios meses de miedo y sigo en eso. De la muerte malandra, de la muerte a menguas o de la muerte por hambre es posible escapar de vez en cuando. Le sacas el cuerpo todo lo que puedas. Pero de un virus que no se ve, dime tú.
La vida y la muerte andan juntas. Yin y yang, blanco y negro, anverso y reverso, cara o cruz, uña y mugre.
Si la vida es una inmensidad también lo es la muerte. La muerte asume todos los tamaños y formas que le dé la gana. Porque es la otra versión, la desconocida. Siempre saluda pero no la conocemos.
Epicteto decía: “¿Tienes claro que el origen de todos los males para el hombre, de la abyección, de la bajeza, es el miedo a la muerte? Adiéstrate contra ella; que a ello tiendan todos tus estudios y llegarás a saber que es el único medio que existe para hacer libres a los hombres”.
Y LAS PEQUEÑAS COSAS
Ese temor a la muerte ha sido enfrentado con fe o con lucidez, con sentimientos o con conocimientos. Y es probable que nunca nadie en verdad lo haya borrado enteramente. El ser humano ha encontrado el modo de lidiar con todo eso inventándose la maravilla de las pequeñas cosas que terminan siendo necesarias y hasta determinantes frente a los temores.
Aunque parezca un lugar común, una repetición de teorías demacradas, vivimos aferrados a los detalles. Porque las pequeñas cosas son lo que podemos asir, lo que podemos agarrar y convertir en parte de nuestras vidas cotidianas.
Es una de las maneras con que la gente denomina el gusto. Cada quien es definido por lo que le gusta. Si lo que le gusta es rechazado, eso también lo define.
Desde que se comienza a vivir hay temas prohibidos. La sociedad y con mucho más énfasis el Estado, van indicando lo que no debes hacer. No fumes, no consumas bebidas alcohólicas, no comas grasosas ni carnes rojas, y cuestiones de nunca acabar que apuntan hacia el objetivo de que tu vida sea más prolongada.
Quieren que vivas más años, que tu salud sea de hierro y cuando estás acercándote a la vejez no te dan trabajo y si llegas al terreno de la vejez te retiran de circulación. Es entonces cuando dices “He debido comer chuletas y chicharronadas y beber cerveza en vez de agua”.
PERRO VIEJO LADRA ECHADO
El que no oye consejo, no llega a viejo.
Cuando joven, de ilusiones, cuando viejo, de recuerdos.
La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
Hombre anciano, juicio sano.
Al músico viejo, le queda el compás.
Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer.
El viejo que se cura, cien años dura.
He sacado sin mucha minuciosidad todos esos refranes de un montón enorme, casi interminable. Lo hago para que los usen como epitafios, si algún día deciden rendir homenaje a los ancianos que murieron sin escapatoria alguna ante la embestida del coronavirus.
No piensen mal: es una alusión bien intencionada, solo trato de ser justo con lo que ocurre al pueblo anciano, a mi generación. Todavía no he escapado al espanto, pero quiero hacer algo de utilidad. Los viejos siempre tratamos de servir, aunque sea un poquito. De todas maneras, el mejor epitafio sigue siendo aquel que alguien hizo colocar por adelantado en su tumba: “Te dije que estaba enfermo”.
Después que pase todo esto y se pueda salir sin mascarilla y sin tantas preocupaciones y precauciones, habrá que pensar cómo finiquitar el aparatoso e inconcluso luto, cómo despedir más familiarmente a tantos difuntos. Más amorosamente. Despojados de las nebulosas estadísticas.
Siendo de variadas religiones, creencias y costumbres debería buscarse una especie de oración que les sirva a todos por igual. Aquel que espantó demonios hace muchos siglos que se fue, aunque sus palabras hayan quedado flotando en la memoria de la humanidad. Con sus palabras irónicas y originales o sin sus palabras espantadiablos, tendremos que exorcizar este enorme demonio, sí señor, que se ha ensañado con todos nosotros. Sí señor.
PENSAMIENTOS NEGATIVOS PERO INEVITABLES
Hace tiempo leí un cuento en el que una afilada hoz cortaba espigas en un campo de trigo y era la muerte quien estaba trabajando tranquilamente: cada espiga representaba a una vida germinando. Segaba mazos enteros.
Así me siento ahora en este encierro, que es como un vientre negro cuyo hilo umbilical son las redes. Por su conducto llegan los mensajes de la guadaña: no solo caen sin vida familiares, amigos, conocidos, vecinos, colegas, aquellos que un día se cruzaron con nosotros o estrecharon las manos de nuestros allegados en un acto o una ceremonia.
También se desploman los que han sido referencia nuestra en el entretenimiento, la reflexión, la sabiduría y el chismorreo político. Caen los millonarios y las estrellas de cine; los escritores y los músicos, los periodistas y los comediantes y tantos y tantos. Por supuesto, que los ancianos son mayoría. Carne de cañón de una fatalidad global.
El año 2020 sin que le eche la culpa de eso, es un año para morir: que no quede la menor duda.
Lo ha decidido así la inmensa cosecha de seres que llegamos a una edad avanzada y de paso afectados por algún malestar propio, entre otros hipertensión, diabetes o asma. Hambre, tuberculosis, melancolía.
Y también tiene mucho que ver la existencia de laboratorios que se dedican a trabajar con virus y a poner el énfasis en que estas aberraciones sean más fuertes y maléficas. Seguramente que lo hacen para encontrarle después el remedio, el asunto de la medicina, la solución, pero no dejo de preguntarme ¿por qué carajos tienen que crear virus mortíferos? Es como dedicarse a criar cobras en el vecindario y sin prestarle mucha atención a la posibilidad de que se comiencen a escapar por un hueco de la cerca.
Sabemos que descubrir un medicamento efectivo salvará a millones y que lo están buscando como posesos en todas partes. Parece más complicado que diseñar en computadora los efectos especiales del cine actual o que hacer volar un aparato hasta el rincón más alejado del cosmos, pero sé que hallarán el bendito remedio.
Mientras eso ocurre se ponen de moda las gárgaras de sal y bicarbonato. Se consumen hierbas y raíces de toda índole y cuanto brebaje posean las etnias diversas o a los ciudadanos que supuestamente tienen un amigo casado con una doctora que trabaja en un laboratorio que le fabrica los jarabes a la Nasa.
Una multitud de seres humanos tiene la esperanza de que la cura, el remedio, surja de algo completamente conocido y natural como un buen té verde o un bebedizo a base de limón, jengibre, cebolla y miel. Pero esa terrible cosita no ha sido gestionada para que se rinda de manera tan fácil.
Cada día es una puerta que se atraviesa en el tiempo. Y se van dejando cuerpos, ciudades, libros, conocimientos, artefactos, sentimientos y recuerdos para que otros los retomen y sigan atravesando umbrales.
Mientras tal final no llegue, debo decir que hasta lo más endeble y pequeño sirve para vivir. Por ejemplo: mi mata de yerbabuena es como un milagro. Todas las mañanas lo primero que hago es tocarla y oler mis dedos. Ese olor es maravilloso. Si un día no lo percibo imagínense lo demás.
José Pulido, poeta y periodista venezolano, residente en Génova, ciudad de Italia.